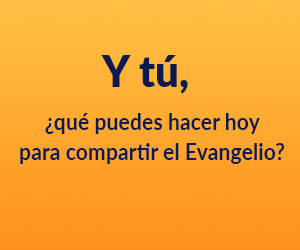Pincha aquí si no has leído “La chica y el espejo (1)”
Pasó un buen rato encerrada en el baño, llorando frente al espejo. No se quitaba ojo. No quería apartar la mirada, acristalada más allá de las lágrimas. Su mirada se había posado, por primera vez, sobre ella misma. La experiencia estaba resultando tremendamente dura y, a la vez, curativa. Era como si las lágrimas estuvieran erosionando, con la fuerza de un torrente, toda una capa de piedra que esta chica había construido alrededor de su corazón durante toda una vida. Sollozando, fue capaz de acercarse al espejo y, temblorosa, estiró su mano derecha y acarició la imagen que tenía enfrente.
Con los ojos hinchados, todavía húmedos, y con los feos restos del maquillaje que había sobrevivido, salió del baño y fue uno por uno pidiendo perdón a aquellos a los que previamente había ofendido y despreciado. Nadie la había visto nunca así antes. Parecía haber empequeñecido. No se entretuvo. Cogió su bolso y se fue a casa. Estaba sin fuerzas, sin energía, en carne viva…
Se preparó un té con limón, puso música y se sentó frente a la amplia ventana desde la que se oteaba un horizonte insinuante, el mismo que tantas veces le había parecido amenazador. Era la imagen natural que reflejaba el arduo camino que, sin premeditarlo, se le presentaba por delante. Descubrirse frente al espejo y llorar hasta el agotamiento habían conseguido abrir una puerta desconocida para ella; aquello que ella misma era, aquello que ella misma guardaba en su corazón, aquello que ella misma anhelaba, lo mejor de ella, su ser más profundo.
La temida noche se asomaba en su atrevida oscuridad. Ella la estaba esperando. Se levantó de la silla, con las piernas atenazadas y doloridas, y se dirigió al dormitorio. Abrió su armario y estiró sus brazos para alcanzar una caja que parecía haber dormido en el olvido mucho tiempo. Se sentó en su cama y la abrió. Algunos recuerdos en forma de postal, de entradas de cine, de dedicatorias de colegio, asomaron en primera instancia. Ella rebuscó y sacó afuera todo aquello que le estorbaba en la búsqueda del que parecía ser el “tesoro” de la caja. Al fin lo encontró.
Era un sobre amarillento, con su nombre escrito en rotulador negro, algo gastado ya por el paso del tiempo. En la esquina superior derecha el logo de un hospital. Lo abrió y sacó una foto de ecografía. Hizo lo que no había sido capaz de hacer desde aquel día en el que supo de la noticia. La miró. Le miró. Y sin dejar de mirarle, cayó dormida presa del sueño. Sus labios, ya sin fuerza, imploraron el mismo perdón que esa mañana había necesitado de sus compañeros.
Esa noche no hubo soledad en su cama, ni nudo en su estómago. Sus entrañas doloridas, descansaron. Dios, que tantas noches había pasado en vela por ella, se limitó a acariciar con ternura sus cabellos y a susurrarle al oído “- Bienvenida de nuevo a casa”.
Fin