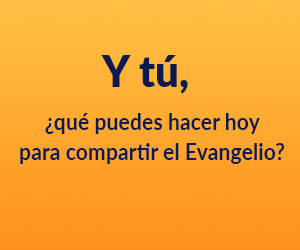Siempre me he considerado una persona sensible. Pero últimamente me da por pensar que quizás ya no lo soy tanto.
¿Puede uno perder sensibilidad? ¿Cómo es ese proceso? Descubrir que se me va endureciendo el corazón es una de las sensaciones cotidianas que me entristece. Me pregunto si es algo irreversible.
El viernes fui a la presentación de la Jornada mundial del emigrante y del refugiado, que la Iglesia celebra hoy en todo el mundo y que en esta edición pone el acento en la realidad de los menores, más del 50% de los migrantes a nivel mundial. Son miles, niños y niñas, muchos sin documentación, sin voz; invisibles a los ojos de “los grandes” que toman las decisiones y especialmente vulnerables.

Ni me inmuté mientras anotaba toda esta información. Ni un amago de nudo en mi garganta mientras los responsables de esta campaña en España explicaban a los periodistas que muchos de estos pequeños acaban explotados o víctimas de la trata.
¿Cómo he llegado a este punto de insensibilidad? Siento muchas cosas, pero ante todo vergüenza de mí misma y de mi comodidad.
En España especialmente sangrante es el caso de los conocidos como “MENA” (menores extranjeros no acompañados), que según datos de Cáritas Española son unos 3.500. Conviene recordar que un hogar puede existir sin niños, pero un niño no puede crecer sin hogar.
Niños, de la edad de mis hijos y que probablemente también se llamen Ángel, Irene o Sara, pero que no tienen nada más que el día y la noche. A quienes nada más que una calle o una plaza les espera al llegar a su destino y a quienes nadie les pregunta cómo les ha ido el día o cómo se sienten.
Como dijo el Papa Francisco en Lampedusa, esta realidad es una vergüenza, pero no podemos quedarnos en apuntar hacia los grandes líderes políticos y hacia los muros o vallas con las que pretenden solucionar problemas. Cada uno de nosotros cada día podemos favorecer una cultura del encuentro con pequeños gestos y comentarios, o todo lo contrario. @amparolatre