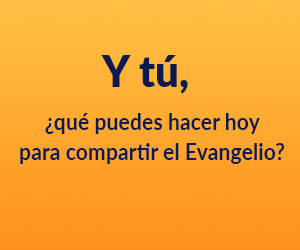Vía Crucis 2020
Meditaciones desde la cárcel de Padua
Las meditaciones del Vía Crucis de este año han sido propuestas por la capellanía del Centro Penitenciario de cumplimiento “Due Palazzi” de Padua. Aceptando la invitación del Papa Francisco, catorce personas meditaron sobre la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, actualizándola en su propia vida

Meditación de una persona condenada a cadena perpetua
Muchas veces, en los tribunales y en los periódicos, resuena ese grito: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Es un grito que también escuché referido a mí: fui condenado, junto con mi padre, a la pena de cadena perpetua. Mi crucifixión comenzó cuando era niño. Si pienso en ello, me veo acurrucado en el autobús que me llevaba a la escuela, marginado por mi tartamudez, sin relacionarme con nadie. Inicié a trabajar desde pequeño, sin tener posibilidad de estudiar. La ignorancia pudo más que mi ingenuidad. Después, el acoso le robó destellos de infancia a aquel niño nacido en la Calabria de los años setenta. Me parezco más a Barrabás que a Cristo y, sin embargo, la condena más feroz sigue siendo la de mi propia conciencia. De noche abro los ojos y busco desesperadamente una luz que ilumine mi historia. Cuando estoy encerrado en la celda y releo las páginas de la Pasión de Cristo, comienzo a llorar. Después de veintinueve años en la cárcel, aún no he perdido la capacidad de llorar, de avergonzarme de mi historia pasada, del mal cometido. Me siento Barrabás, Pedro y Judas en una única persona. […]Percibo en el corazón, que ese Hombre inocente, condenado como yo, vino a buscarme a la cárcel para educarme a la vida.

Meditación de dos padres cuya hija fue asesinada
En ese verano horrible, nuestra vida de padres murió junto a la de nuestras dos hijas. Una fue asesinada con su mejor amiga por la violencia ciega de un hombre sin piedad; la otra, que sobrevivió de milagro, fue privada para siempre de su sonrisa. Nuestra vida ha sido una vida de sacrificios, cimentada en el trabajo y la familia. Enseñamos a nuestros hijos el respeto por el otro y el valor del servicio hacia el que es más pobre. A menudo nos preguntamos: “¿Por qué a nosotros este mal que nos ha devastado?”. No encontramos paz; tampoco la justicia, en la que siempre hemos creído, fue capaz de curar las heridas más profundas. Nuestra condena al sufrimiento durará hasta el final. El tiempo no alivió el peso de la cruz que nos pusieron sobre los hombros, es imposible olvidar a quien hoy ya no está. Somos ancianos, cada vez más desvalidos, y somos víctimas del peor dolor que pueda existir: sobrevivir a la muerte de una hija. […] En efecto, el amor de Dios es capaz de regenerar la vida porque, antes que nosotros, su Hijo Jesús experimentó el dolor humano para poder sentir ante el mismo la justa compasión.

Meditación de una persona detenida
Fue la primera vez que caí, pero esa caída fue para mí la muerte: le quité la vida a una persona. Un día fue suficiente para pasar de una vida irreprochable a cumplir un gesto que encierra la violación de todos los mandamientos. Me siento la versión moderna del ladrón que implora a Cristo: «¡Acuérdate de mí!». Más que arrepentido, lo imagino como uno que es consciente de estar en el camino equivocado. De mi infancia, recuerdo el ambiente frío y hostil en el que crecí. Bastaba descubrir una fragilidad en el otro para traducirla en una forma de diversión. Buscaba amigos sinceros, buscaba ser aceptado tal como era, sin poder lograrlo. Sufría por la felicidad de los demás, sentía que todo eran obstáculos, me pedían sólo sacrificios y reglas que respetar. Me sentí un extraño para todos y busqué, a cualquier precio, mi venganza. No me di cuenta que el mal, lentamente, crecía dentro de mí. Hasta que una tarde, sobrevino mi hora de las tinieblas: en un momento, como una avalancha, se desencadenaron dentro de mí los recuerdos de todas las injusticias sufridas en la vida. La rabia asesinó a la amabilidad, cometí un mal inmensamente mayor a todos los que había recibido. […] No busco excusas ni rebajas, expiaré mi pena hasta el último día porque en la cárcel he encontrado gente que me ha devuelto la confianza que perdí. Mi primera caída fue pensar que en el mundo no existiese la bondad. La segunda, el homicidio, fue casi una consecuencia; ya estaba muerto por dentro.

Meditación de la madre de una persona detenida
Cuando condenaron a mi hijo, ni siquiera por un instante tuve la tentación de abandonarlo. El día que lo arrestaron toda nuestra vida cambió, toda la familia entró con él en la prisión. Todavía hoy, el juicio de la gente no se aplaca, es una cuchilla afilada. Los dedos que nos señalan aumentan el sufrimiento que ya llevamos en el corazón. Las heridas empeoran con el pasar de los días, quitándonos hasta la respiración. Percibo la cercanía de la Virgen. Me ayuda a no dejarme vencer por la desesperación, a soportar la malicia. Encomendé a mi hijo a María; solamente a ella le puedo confiar mis miedos, puesto que ella misma los experimentó mientras subía al Calvario. En su corazón sabía que su Hijo no podría escapar de la crueldad del hombre, pero no lo abandonó. Estaba allí, compartiendo su dolor, haciéndole compañía con su presencia. Imagino que Jesús, levantando la mirada, encontró sus ojos llenos de amor, y no se sintió nunca solo. Yo también quiero hacer eso. Cargué con las culpas de mi hijo, también pedí perdón por mis responsabilidades. Imploro para mí la misericordia que sólo una madre puede experimentar, para que mi hijo pueda volver a vivir después de haber expiado su pena. Rezo continuamente por él para que, día tras día, pueda convertirse en un hombre distinto, capaz de amarse nuevamente a sí mismo y a los demás.

Meditación de una persona detenida
Con mi trabajo, ayudé a generaciones de niños a caminar erguidos. Después, un día, me encontré tirado por tierra. Fue como si me hubieran roto la columna. Mi trabajo se volvió el pretexto de una acusación infamante. Entré en la cárcel, la cárcel entró en mi casa. Desde entonces me convertí en un vagabundo por la ciudad; perdí mi nombre, me llaman con el nombre del delito por el que la justicia me acusa, ya no soy el dueño de mi vida. Cuando lo pienso, me vuelve a la mente ese niño con los zapatos rotos, los pies mojados, la ropa usada; una vez, yo era ese niño. Después, un día, el arresto: tres hombres uniformados, un rígido protocolo, la cárcel que me traga vivo en su cemento. La cruz que me cargaron en la espalda es pesada. Con el pasar del tiempo aprendí a convivir con ella, a mirarla a la cara, a llamarla por su nombre. Pasamos noches enteras haciéndonos compañía mutuamente. Dentro de las cárceles, a Simón de Cirene lo conocen todos; es el segundo nombre de los voluntarios, de quien sube a este calvario para ayudar a cargar una cruz. Es gente que rechaza las leyes de la manada poniéndose a la escucha de la conciencia. Además, Simón de Cirene es mi compañero de celda. Lo conocí la primera noche que pasé en la cárcel. Era un hombre que había vivido durante años en un banco, sin afectos ni ingresos. Su única riqueza era una caja de dulces. Él, aun cuando era goloso, insistió que la llevase a mi mujer la primera vez que vino a verme. Ella comenzó a llorar por ese gesto tan inesperado como afectuoso. Estoy envejeciendo en la cárcel. […]También nosotros, como el Cirineo, queremos hacernos prójimos de nuestros hermanos y hermanas, y colaborar con la misericordia del Padre para aliviar el yugo del mal que los oprime.

Meditación de una catequista de la parroquia
Como catequista enjugo muchas lágrimas, dejándolas correr. No se puede encauzar el desbordamiento de los corazones desgarrados. Muchas veces encuentro hombres desesperados que, en la oscuridad de la prisión, buscan un porqué al mal que les parece infinito. Esas lágrimas tienen el sabor del fracaso y de la soledad, del remordimiento y de la falta de comprensión. Con frecuencia imagino a Jesús en la cárcel, en mi lugar: ¿Cómo enjugaría esas lágrimas? ¿Cómo calmaría la angustia de esos hombres que no encuentran una salida a aquello en lo que se han convertido sucumbiendo al mal? Encontrar una respuesta es un ejercicio arduo, a menudo incomprensible para nuestras pequeñas y limitadas lógicas humanas. El camino que me sugiere Cristo es contemplar esos rostros desfigurados por el sufrimiento sin tener miedo. Me pide quedarme allí, a su lado, respetando sus silencios, escuchando su dolor, buscando mirar más allá de los prejuicios. Exactamente como Cristo mira nuestras fragilidades y nuestros límites, con ojos llenos de amor. A cada uno, también a las personas que están recluidas, se nos ofrece cada día la posibilidad de convertirnos en personas nuevas, gracias a esa mirada que no juzga, sino que infunde vida y esperanza. Y, de ese modo, las lágrimas derramadas pueden transformarse en el germen de una belleza que era incluso difícil imaginar.

Meditación de una persona detenida
Cuando pasaba delante de una cárcel, miraba para otro lado: “Bueno, yo no acabaré nunca ahí dentro”, me decía a mí mismo. Las veces que la miraba respiraba tristeza y oscuridad, me parecía que pasaba junto a un cementerio de muertos vivientes. Un día acabé entre rejas, junto con mi hermano. Como si no fuera suficiente, también conduje allí dentro a mi padre y a mi madre. La cárcel, que era para mí como un país extranjero, se convirtió en nuestra casa. En una celda estábamos nosotros, los hombres, en otra nuestra madre. Los miraba, sentía vergüenza de mí mismo, ya no podía llamarme hombre. Están envejeciendo en la prisión por mi culpa. Caí en tierra dos veces. La primera cuando el mal me cautivó y yo sucumbí. Traficar con droga, en mi opinión, valía más que el trabajo de mi padre, que se deslomaba diez horas al día. La segunda fue cuando, después de haber arruinado a la familia, empecé a preguntarme: “¿Quién soy yo para que Cristo muera por mí?”. El grito de Jesús —«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»— lo leo en los ojos de mi madre, que asumió la vergüenza de todos los hombres de la casa para salvar a la familia. Y tiene el rostro de mi padre que se desesperaba de manera escondida en la celda. Sólo ahora soy capaz de admitirlo; en aquellos años no sabía lo que hacía. Ahora que lo sé, con la ayuda de Dios estoy intentando reconstruir mi vida. Lo debo a mis padres, que años atrás subastaron nuestras cosas más queridas porque no querían que estuviese en la calle. Lo debo sobre todo a mí mismo, pues la idea de que el mal siga controlando mi vida es insoportable. Esto se ha convertido en mi vía crucis.

Meditación de la hija de un hombre condenado a cadena perpetua
Como hija de una persona detenida, en algunas ocasiones me preguntaron: “Usted siente gran afecto por su papá, ¿piensa alguna vez en el dolor que su padre causó a las víctimas?”. En todos estos años, jamás eludí la respuesta; les digo: “Cierto, es imposible dejar de pensar en ello”. Después, yo también les hago otra pregunta: “¿Habéis pensado alguna vez que, entre todas las víctimas de las acciones de mi padre, yo fui la primera? Hace veintiocho años que estoy cumpliendo la condena de crecer sin padre”. Durante todos estos años viví con rabia, inquietud, tristeza. Su ausencia es cada vez más dura de soportar. Crucé Italia, de sur a norte, para estar a su lado. Conozco las ciudades no por sus monumentos sino por las cárceles que visité. Me parece que soy como Telémaco cuando busca a su padre Ulises. Lo mío es un “Giro de Italia” de cárceles y de afectos. Hace años perdí el amor porque soy la hija de un hombre detenido, mi madre cayó víctima de la depresión, la familia se derrumbó. Quedé yo, con mi salario escaso, para sostener el peso de esta historia hecha trizas. La vida me obligó a convertirme en mujer sin dejarme tiempo para ser niña. En nuestra casa, todo es un vía crucis: papá es uno de esos condenados a cadena perpetua. El día que me casé, soñaba con tenerlo a mi lado. También él pensó en mí en ese momento, a cientos de kilómetros de distancia. “¡Es la vida!”, me repito para darme ánimo. Es verdad, hay padres que, por amor, aprenden a esperar que los hijos maduren. Yo, por amor, tengo que esperar el regreso de papá. Para gente como nosotros la esperanza es una obligación.

Meditación de una persona detenida
Caerse al suelo nunca es agradable. Pero hacerlo varias en repetidas ocasiones, además de no ser agradable se convierte incluso en una especie de condena, como si ya no se fuera capaz de permanecer en pie. Como hombre caí demasiadas veces, y otras tantas me levanté. En la cárcel pienso a menudo cuántas veces un niño se cae al suelo antes de aprender a caminar. Me estoy convenciendo de que esos son ensayos para los momentos en que caeremos cuando seamos mayores. Desde pequeño experimenté la cárcel dentro de mi casa; vivía en la angustia del castigo, alternaba la tristeza de los adultos con la despreocupación de los niños. De esos años recuerdo a la hermana Gabriela, la única imagen alegre. Fue la única que percibió en mí lo mejor dentro de lo peor. Como Pedro busqué y encontré mil excusas a mis errores; lo raro es que un fragmento de bien siempre permaneció encendido dentro de mí. En la cárcel me convertí en abuelo; me perdí el embarazo de mi hija. Un día, a mi nieta no le contaré el mal que cometí, sino solamente el bien que encontré. Le hablaré de quien, cuando estaba caído, me llevó la misericordia de Dios. En la cárcel, la verdadera desesperación es sentir que ya nada de tu vida tiene sentido. Es la cumbre del sufrimiento, te sientes el más solo de todos los solitarios del mundo. Es verdad que me rompí en mil pedazos, pero lo más hermoso es que esos pedazos todavía se pueden recomponer. No es fácil, pero es lo único que aquí dentro todavía tiene un sentido.

Meditación de una educadora de instituciones penitenciarias
Como educadora de instituciones penitenciarias veo entrar en la cárcel a hombres privados de todo, despojados de toda dignidad como consecuencia de las culpas cometidas, de todo respeto en relación a sí mismos y a los demás. Cada día me doy cuenta de que su autonomía disminuye detrás de las rejas. Necesitan de mí incluso para escribir una carta. Estas son las criaturas suspendidas que me confían: unos hombres indefensos, exasperados en su fragilidad, a menudo privados de lo necesario para comprender el mal cometido. Sin embargo, por momentos se parecen a unos niños recién nacidos que todavía pueden moldearse. Percibo que sus vidas pueden volver a comenzar en otra dirección, dando definitivamente la espalda al mal. Pero mis fuerzas disminuyen día a día. Ser un embudo de rabia, de dolor y de rencores rumiados acaba por desgastar incluso al hombre y a la mujer más preparados. Elegí este trabajo después de que un joven, que estaba bajo los efectos de estupefacientes, matara a mi madre en un choque frontal. Enseguida decidí responder a ese mal con el bien. Pero, aun amando este trabajo, en ocasiones me cuesta encontrar la fuerza para llevarlo adelante. Necesitamos sentirnos acompañados en este servicio tan delicado, para poder sostener las numerosas vidas que se nos confían y que cada día corren el riesgo de naufragar.

Meditación de un sacerdote acusado y después absuelto
Cristo clavado en la cruz. Como sacerdote, muchas veces medité esta página del Evangelio. Y cuando un día me pusieron en una cruz, sentí todo el peso de aquel madero: la acusación estaba hecha de palabras duras como clavos, se me hizo muy cuesta arriba, el padecimiento se me grabó en la piel. El momento más oscuro fue ver mi nombre colgado fuera de la sala del tribunal; en ese instante comprendí que era un hombre que estaba obligado a demostrar su inocencia sin ser culpable. Estuve colgado en la cruz durante diez años, fue mi vía crucis, lleno de legajos, sospechas, acusaciones, injurias. Cada vez que iba a los tribunales buscaba el Crucifijo allí colgado; lo miraba fijamente mientras la ley investigaba mi historia. La vergüenza me llevó por un instante a la idea de pensar que era mejor acabar con todo. Pero luego decidí seguir siendo el sacerdote que siempre había sido. Nunca pensé en aligerar la cruz, ni siquiera cuando la ley me lo concedía. Elegí someterme al juicio ordinario; lo debía a mí mismo, a los jóvenes que eduqué durante los años de Seminario, a sus familias. Mientras subía mi calvario, los encontré a todos a lo largo del camino; se convirtieron en mis cirineos, soportaron conmigo el peso de la cruz, me enjugaron muchas lágrimas. Junto a mí, muchos de ellos rezaron por el joven que me acusó; nunca dejaremos de hacerlo. El día que fui absuelto de todos los cargos, descubrí que era más feliz que diez años atrás; pude tocar con mi mano la acción de Dios en mi vida. Colgado en la cruz, mi sacerdocio se iluminó.

Meditación de un juez de vigilancia penitenciaria
Como juez de vigilancia penitenciaria, no puedo clavar a un hombre, a cualquier hombre, en su condena; sería condenarlo por segunda vez. Es necesario que el hombre expíe el mal que cometió; no hacerlo sería banalizar sus delitos y justificar las acciones intolerables que realizó, causando a otros sufrimiento físico y moral. Pero una verdadera justicia sólo es posible a través de la misericordia, que no clava al hombre en la cruz para siempre, sino que se ofrece como guía para ayudarlo a levantarse, enseñándole a captar el bien que, no obstante el mal cometido, nunca se apaga totalmente en su corazón. Sólo recobrando su propia humanidad, la persona condenada podrá reconocer esa humanidad en el otro, en la víctima a la que provocó dolor. Este recorrido de recuperación es tortuoso y el riesgo de volver a caer en el mal está siempre al acecho, pero no existen otros caminos para tratar de reconstruir una historia personal y colectiva. La rigidez del juicio pone a dura prueba la esperanza del hombre; ayudarlo a reflexionar y a preguntarse por las motivaciones de sus acciones podría convertirse en una ocasión para mirarse desde otra perspectiva. Pero para hacer esto, sin embargo, es necesario aprender a reconocer a la persona que está escondida detrás de la culpa cometida. Así, en ocasiones se logra entrever un horizonte que puede infundir esperanza a las personas condenadas y, una vez expiada la pena, devolverlas a la sociedad, invitando a los hombres a volver a acogerlas después de haberlas, quizás, por un tiempo rechazado. Porque todos, aun siendo condenados, somos hijos de la misma humanidad.

Meditación de un fraile voluntario
Las personas detenidas son, desde siempre, mis maestros. Hace sesenta años que entro en las cárceles como fraile voluntario, y siempre bendije el día que, por primera vez, encontré este mundo escondido. En esas miradas comprendí con claridad que yo mismo, si mi vida hubiera tomado otra dirección, hubiera podido estar en su lugar. Nosotros, cristianos, caemos a menudo en la ilusión de sentirnos mejores que los demás, como si el hecho de poder ocuparnos de los pobres nos diera una superioridad tal que nos convierte en jueces de los demás, condenándolos todas las veces que queramos, sin dar oportunidad de defensa. Cristo eligió y quiso estar en su vida con los últimos; recorrió las periferias olvidadas del mundo rodeado de ladrones, leprosos, prostitutas y estafadores. Quiso compartir la miseria, la soledad y la turbación. Siempre pensé que este era el verdadero sentido de sus palabras: «Estuve en la cárcel y vinisteis a verme» (Mt 25,36). […] Es la única manera que conozco para acoger al hombre, quitando de mi mirada el error que cometió. Solamente así podrá confiar y encontrar la fuerza para rendirse ante el Bien, imaginándose distinto de como se ve ahora.

Meditación de un agente de policía penitenciaria
En mi misión de agente de policía penitenciaria, cada día experimento el sufrimiento de quien vive recluido. No es fácil relacionarse con quien fue vencido por el mal y causó enormes heridas a otros hombres, haciendo difíciles tantas vidas. Pero la indiferencia en la cárcel crea más daños aún en la historia de quien fracasó y está pagando su deuda a la justicia. Un compañero, que fue mi maestro, repetía con frecuencia: “La cárcel te transforma. Un hombre bueno puede convertirse en un hombre sádico; uno malvado podría llegar a ser mejor persona”. El resultado también depende de mí, y apretar los dientes es esencial para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo: dar otra posibilidad a quien contribuyó al mal. Para lograrlo, no puedo limitarme a abrir y cerrar una celda, sin hacerlo con un poco de humanidad. Cada uno tiene su tiempo, y las relaciones humanas pueden florecer poco a poco, incluso dentro de este mundo difícil. Esto se traduce en gestos, atenciones y palabras capaces de marcar la diferencia, aun cuando se pronuncian en voz baja. No me avergüenzo de ejercer el diaconado permanente vistiendo el uniforme, que llevo con orgullo. Conozco el sufrimiento y la desesperación; los experimenté siendo niño. Mi pequeño deseo es ser punto de referencia para quienes encuentro detrás de las rejas. Hago todo lo que puedo por defender la esperanza de aquellas personas que se encierran en sí mismas, que sienten temor ante la idea de salir un día y correr el riesgo de ser rechazadas una vez más por la sociedad. En la cárcel les recuerdo que, con Dios, ningún pecado tendrá jamás la última palabra.