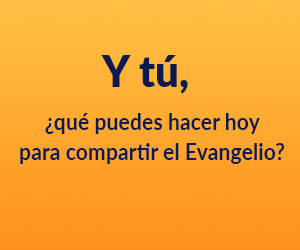La mejor amiga de la joven protagonista de El pan de la guerra, Shauzia, lleva siempre consigo la postal de una playa paradisíaca que, para ella, representa la esperanza de una vida mejor, de una salida para esa existencia asfixiante, casi distópica, que llevan en la Afganistán controlada por los talibanes.
Precisamente, la directora del largometraje, Nora Twomey, hace girar la película en tornos a esos pequeños rayos de luz que marcan el día a día de su heroína Parvana para dejar respirar todo el dolor, todo el desaliento, que acumula la historia de su familia…
Estas, durante gran parte del metraje, toman la forma del cuento fantástico –dotado de un planteamiento visual diferente del resto del filme a través de la técnica del cut-out, típica de la animación soviética de mediados del siglo XX– que aquélla le narra de forma fragmentada a su hermano pequeño, Zaki, para consolarle y (re)conectar con esa inocencia infantil que ella, poco a poco, está perdiendo a base de golpes de la intolerante sociedad que le rodea.
Twomey centra la acción, salvo en casos puntuales, en unos pocos escenarios –coloreados, además, en tonos grisáceos, desvaídos, que contrastan con la riqueza de texturas de la historia imaginada por la protagonista– que le permiten transmitir al espectador la creciente sensación de opresión que se va adueñando del día a día de Parvana.
Que, para proveer a su familia tras el encarcelamiento de su padre Nurullah, tenga que vestirse de niño y, por lo tanto, cortarse el pelo, no es solamente una renuncia a su feminidad, sino también un proceso de pérdida de su propia identidad –es importante señalar que, en algunas culturas islámicas, las cabelleras largas y frondosas se consideran signo de belleza– que le lleva incluso a responder a un nombre que no es el suyo, Aatish.
Precisamente el progenitor de Parvana representa la antítesis de lo que refleja Idrees, ese antiguo alumno que le traiciona y que se deja llevar en varios momentos por la rabia: lo mejor de toda la tradición cultural musulmana, con toda esa riqueza intelectual y científica que desarrollaron durante siglos –y que Nurullah resume en las historias que le cuenta a su hija mientras intentan vender algunas de sus pertenencias–, hasta que, precisamente, los conflictos bélicos, los nacionalismos y la ambición desmedida de unos cuantos exacerbó fanatismos e intolerancias.
Aboga Twomey, pues, por no olvidar ni deformar el auténtico espíritu de las tradiciones culturales y religiosas, pero sobre todo por el valor de la educación y de la curiosidad intelectual como antídoto contra la intransigencia.
Hay, desde luego, mucha dureza en las imágenes de El pan de la guerra –por otro lado, en absoluto gratuitas: tanto la autora de los libros originales, Deborah Ellis, como Twomey se reunieron con mujeres afganas para recoger sus recuerdos de la época de los talibanes–, pero también una gran belleza y una serenidad en la narración que nace de la experiencia de la directora en anteriores producciones de Cartoon Saloon, como El secreto del libro de Kells o La canción del mar.
La imaginación desatada de aquéllas se ha transformado aquí en una mirada mucho más a ras de suelo, más realista, que no por eso renuncia a proyectar un pequeño rayo de luz sobre la negrura de nuestro presente.