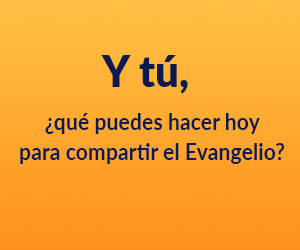“Infierno” es ya una palabra un poco pasada de moda, incluso en el lenguaje religioso: hemos pensado en soplar la ceniza que se había depositado sobre este argumento incandescente (la imagen del fuego, como veremos, es capital) y volver a proponer algunos aspectos.
El infierno ha sido un poco condenado al ostracismo por distintas razones. Hay quien lo considera el hallazgo de un paleolítico espiritual ya mohoso, y como mucho, con el filósofo francés Jean-Paul Sartre (1905-1980), proclama que “el infierno son los otros”, o sea, el prójimo cruel y aburrido.
Hay en cambio quien afirma de modo perentorio, citando el poema póstumo (1886) El fin de Satanás de Víctor Hugo (1802-1885), que “el infierno está todo entero en esta palabra: soledad”, la cual es el campo de juego de Satanás.
Está también la bien fundada convicción del filósofo del siglo XIX americano William James (1842-1910), según el cual “el infierno del que habla la teología no es peor que lo que nosotros nos creamos a nosotros mismos en este mundo”.
Y efectivamente, como con la gracia divina acogida y vivida en nosotros ya se experimenta el paraíso de la salvación, así quien peca y odia ya está colocado en uno de eses círculos simbólicos que admirablemente Dante describió y pobló en los cantos de su infierno.
Después de todo, ya san Juan ponía en boca de Jesús estas palabras: “Quien no cree ya está condenado” (Jn 3,18).
Que el infierno, por lo demás, esté vacío, se ha repetido a tiempo y destiempo en base de una reflexión mucho más ponderada y compleja del famoso teólogo Hans Urs von Balthasar (1905-1988): hay que ser conscientes de que, si bien la misericordia de Dios es inmensa, superior no sólo a nuestro pecado, sino a su propia justicia –como ya enseñaba también el Antiguo Testamento (cf Ex 20,5-9; 34,6-7)-, también es verdad que existe la libertad humana, tomada en serio por Dios que la respeta hasta sus extremas consecuencias, también la del rechazo radical y total del bien y del amor.
Escribía justamente la novelista alemana Luise Rinser (1911-2002): “Esta es mi precisa idea del infierno: uno está allí sentado, completamente abandonado por Dios, y siente que ya no puede amar, nunca más, y que nunca más encontrará a un hombre por toda la eternidad”.
Pues bien, si seguimos la Biblia, sabemos que es central un símbolo para representar el infierno: el fuego.
También la imagen espacial de la Gehenna, que en hebreo significaba “valle de los hijos de Hinnon”, atraída consigo la idea de un incendio, porque era el lugar donde tenía lugar la combustión de los desechos de Jerusalén y donde se llevaban a cabo cultos paganos prohibidos, en los que se quemaba incluso a los hijos, inmolándolos para aplacar a la divinidad (son las “alturas de Tofet” a que alude Jeremías 7,30-33).
La transformación de la Gehenna y del fuego en un símbolo infernal, sin embargo, es un resultado típicamente cristiano, ligado a las palabras de Jesús (el profeta Joel, como mucho, recurre a un lugar cercano a la Gehenna, el valle de Josafat, para colocar en él la sede del juicio divino final sobre la historia: cf Jl 4,2.12-14).
Estos son solo un par de ejemplos. “Si tu mano [después: el pie y el ojo, ndr] te es de escándalo, ¡córtala! Es mejor para ti entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la Gehenna, al fuego inextinguible” (Mc 9,43-48).
En el juicio final a los impíos se reserva esta amenaza de Cristo: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores” (Mt 25,41).
La imagen pasará también en san Pablo, que destina a “ser quemada” la obra malvada del apóstol, porque “la desvelará ese día que se manifestará con el fuego, y el fuego mostrará cuál es la obra de cada uno” (1Cor 3,13-15).
Santiago, en su carta entrevé en el pecado de la lengua el resplandor de las llamas infernales: “También la lengua es un fuego […] esta quema la rueda de nuestra vida y después es quemada ella misma en el infierno” (St 3,5-6).
El Apocalipsis ampliará la imagen, transformando los infiernos en un “estanque de fuego y azufre”, donde son arrojados la Bestia satánica, los falsos profetas, la muerte, los infiernos, los viles, los incrédulos, los abyectos, los homicidas, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos (cf Ap 20,10.14; 21,8).
Ahora bien, el fuego es de por sí en la Biblia un símbolo divino, como la misma escenografía de las teofanías atestigua (piénsese en la zarza ardiente del Sinaí).
Cristo declara: “He venido a echar fuego en la tierra, ¡y cómo quisiera que estuviera ya encendido!” (Lc 12,49).
En un dicho sugerente de Jesús conservado en los evangelios apócrifos, pero con buena fiabilidad de autenticidad histórica (es lo que técnicamente los expertos definen un ágraphon, es decir, un “dicho no escrito” en los evangelios canónicos). Jesús proclama: “Quien está cerca de mí está cerca del fuego”.
El fuego es, además, el símbolo del Espíritu Santo, como se tiene en la escena bien conocida de Pentecostés.
Ahora bien, precisamente el fuego divino reviste otra función, revelando un rostro distinto de Dios, que sí, es el Salvador, pero que es al mismo tiempo el Juez, no indiferente a las exigencias de la moral. El fuego es por tanto el amor de Dios, pero es también su justicia.
Es lo que ya aparecía en el Sinaí, donde Moisés, frente al pecado de Israel, afirmaba: “El Señor tu Dios es un fuego devorador” (Dt 4,24; 9,3).
Este es, entonces, el verdadero significado del fuego del infierno: es un modo expresivo e incisivo de poner en escena el juicio divino sobre el mal.
El Señor no es el “buen Dios” de una cierta moral acomodada; es fuego, y por ello no puede ser manipulado a nuestro gusto, no se presta a nuestras maniobras y a nuestras casuísticas.
Él es, es verdad, fuego de amor y de pasión profunda, él caldea los corazones y deshace el hielo de las almas infelices. Pero es también el fuego que quema a quien intenta aferrarlo o apagarlo.
La Gehenna con su hogar ardiente es, por tanto, el símbolo de la actuación justa de un Dios libre y bien decidido a emprender su lucha victoriosa contra el mal.
En este sentido, tenía razón el escritor católico francés Georges Bernanos (1888-1948) cuando, en su novela Monsieur Ouine (1946), no dudaba en declarar: “Se habla siempre del fuego del infierno, cuando el infierno es frío”, precisamente porque es la falta del fuego benéfico del amor.
Se llega así a entender – como se ha explicado a menudo – que el infierno, aunque en la Biblia se le toma como un lugar, es más bien un estado, una realidad en la que se encuentra la persona pecadora.
Cierto, como se ha visto, el Antiguo Testamento inicialmente veía el más allá como un horizonte indistinto (el sheol) donde todos acababan después de la muerte.
El libro de la Sabiduría había empezado a reducirlo a sede de los malvados, haciendo de él una morada infernal, mientras que los justos entraban en la comunión divina, en el zenit celestial, respecto a ese oscuro nadir de tinieblas y de silencio.
A este punto podemos comprender cómo es decisiva y necesaria la categoría de “infierno” –expresada a través del simbolismo ígneo– como componente de la vida humana en su elección del bien y del mal, así como para el mismo concepto de Dios, señor bueno y justo, dispuesto a tutelar la moral, a sancionar el mal y a premiar el bien…
Y precisamente porque no es material, el infierno penetra ya ahora, a través de la muerte, en la historia personal y universal, así como se asienta en ella el paraíso.
Tenía entonces razón –aunque su lenguaje no estaba del todo calibrado teológicamente y su finalidad no era estrictamente religiosa– Italo Calvino (1923-1985) cuando, en la novela Le città invisibili (1972), escribía: “El infierno de los vivos es lo que ya hay aquí, el infierno que vivimos todos los días, que formamos estando juntos. Dos modos hay para no sufrirlo. El primero es fácil a muchos: aceptar el infierno y formar parte de él, hasta el punto de no verlo más. El segundo es arriesgado y exige atención y profundización continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y dejarle espacio”.
Tomado de la obra de Gianfranco Ravasi Dove sei, Signore? (Ediciones San Paolo)