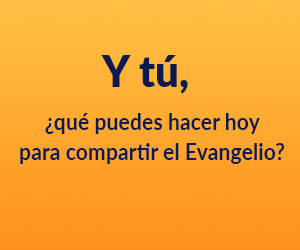Cuando el otro día celebramos la fiesta de todos los santos pensaba en que a veces nos cuesta querer ser santos. Nos parece complicado, arduo, casi imposible, tal vez hasta aburrido.
Vemos a los santos demasiado perfectos e inmaculados. Nos cuesta imaginar pecados en sus vidas y siempre pensamos que respondieron de forma correcta en toda situación. Actuaron en todo movidos por el amor, supieron siempre lo que Dios les pedía, no se guardaron nada y besaron la cruz con alegría.
Creemos tal vez que si aspiramos a ser santos tendremos que cambiar demasiadas cosas y, en realidad, cambiar siempre es difícil. La santidad nos parece algo lejano, duro, frío. Nos imaginamos a esos santos de altar, blancos, duros, perfectos, demasiado lejanos. Y nos desanimamos. Así no hay quien sea santo, pensamos, al comprobar nuestra propia limitación.
No respondemos siempre de forma correcta a los desafíos de la vida, nos dejamos llevar por el egoísmo y dejamos de soñar, algo desanimados, con esas cumbres que antes nos encendían. ¿Es posible ser santos en esta vida tan complicada?
Miramos a otros con cierta envidia, al pensar en sus vidas intachables, porque juzgamos por fuera y nos sentimos pecadores en comparación.
Esa santidad de cuello blanco que pretendemos no es la que nos toca vivir. Más que nada, porque no podemos. Nos empeñamos en tocar el cielo con las manos y nos llenamos de barro cuando menos lo esperamos.
Una persona comentaba: «Me he dado cuenta que mi ‘pequeña maldición’, mi herida, mi debilidad, me ha hecho más completa, más persona, más honda, más humana. He entendido que no tengo que luchar contra ello, sino aceptar y bendecir. Lo he hecho con alegría. Es esta debilidad mía la que me hace escalar más alto cada día». Si vemos la santidad como decía esta persona cambian las cosas.
Aceptar esa limitación, esa herida, como el trampolín que nos lanza hacia las cumbres. Se trata de aceptar que no podemos con nuestro esfuerzo, que siempre de nuevo volvemos a caer por más que nos exigimos.
Ser santos implica levantarse cada día dispuestos a luchar por no caer y a levantarnos después de cada caída para volver a empezar. Sin temer la imperfección o la debilidad.
Entonces, ¿es que la santidad no consiste en hacer las cosas bien, en evitar el pecado cada día, en cumplir a rajatabla las más leves insinuaciones de Dios?
Desear ser santos es desear amar hasta el extremo, querer dar la vida cuando nos la exijan, asumir la cruz con un corazón valiente y despejar las cadenas que nos atan y no nos dejan ser libres.
Es el deseo da amar en toda ocasión y a toda persona, sin hacer diferencias, sin guardarnos la vida. Porque el que se guarda la vida la perderá para siempre.
Sin embargo, ¿quién puede ser santo a base de esfuerzo? ¿Quién puede mantener limpio el corazón en una lucha sin cuartel por alejar el pecado? Nadie, en realidad nadie puede ser santo por méritos propios.
No podemos dejar de pecar aunque lo deseamos. Caemos una y otra vez, tropezamos, el hombre viejo resurge de las cenizas y nos hace ver que no estaba vencido. Las antiguas tentaciones olvidadas vuelven con más fuerza y nos vencen.
Los ideales que brillan ante nuestros ojos nos animan, pero no es suficiente. Como siempre decimos al renovar nuestra alianza con María en el Santuario: «Nada sin ti, nada sin nosotros». No podemos ser santos sin la gracia de Dios, pero tampoco podemos serlo sin nuestro esfuerzo y nuestra lucha.
Nosotros nos subimos a la higuera, derribamos muros, vencemos batallas, abrimos brechas, despejamos barricadas. Pero la victoria final es de Dios.
Él vence, Él entra, Él hace fecunda nuestra vida y logra que la semilla enterrada en el alma, muera y dé mucho fruto. Logra que nuestra vida, enterrada en humildad, escondida para dar vida a muchos, tenga un sentido.
«Sin lagar no hay vino, el trigo debe ser triturado, sin tumba no hay victoria, sólo el morir gana la batalla», rezaba una oración del Padre Kentenich en el «Hacia el Padre».
La aspiración a la santidad nos lleva a querer dar la vida, en cada batalla, en cada esfuerzo. Con una sonrisa y el corazón lleno de luz.
Hay un poema de Rudyard Kipling en el que un padre le habla a su hijo de esas cosas importantes de la vida:
«Si al encontrar el triunfo o el desastre, puedes tratar igualmente a esos dos impostores. Si puedes poner en un momento todas tus ganancias y arriesgarlas a un golpe a cara o cruz, perder y volver a comenzar desde el principio, sin jamás decir una palabra sobre tu pérdida. Entonces serás hombre, hijo mío».
Ese corazón libre es el que pedimos a Jesús que nos regale. Es el corazón santo que se levanta cuando cae, que se despierta cuando se duerme, que vuelve a empezar cuando tropieza. Es el corazón pobre y rico, humilde y altivo, luchador y esperanzado. El corazón caído y levantado, que nunca se da por vencido, que siempre ve en el fracaso la semilla de una nueva oportunidad. Así de simple, así de bello.
Un corazón herido, coronado de espinas e inscrito en la llaga de Cristo. Un corazón muerto y resucitado. Así es la vida de los santos que no se desaniman en la lucha y no desconfían de la mano de Dios sosteniendo sus pies desnudos.
Es tal vez por eso que me encanta soñar cada mañana con la santidad. No porque me crea santo, no porque quiera ser canonizado un día, sino más bien porque cada día compruebo la propia fragilidad y me alegro al pensar que mi alegría no es mía sino que procede de un Dios que me quiere por lo que soy, por lo que Él ha hecho en mí.
Su amor es como ese fuego que enciende el alma y la hace aspirar a las alturas. La santidad, por lo tanto, no es el pago obtenido a base de esfuerzo sacrificado. No es el premio a una vida inmaculada. No es el simple pago por el trabajo bien hecho. La santidad es bienaventuranza, felicidad, alegría ya aquí en el camino.
Aspiramos a ser santos no para cumplir las expectativas de un Dios creador exigente, no para tratar de devolver todo el amor que nos han dado. El querer ser santos es simplemente el anhelo del alma que sueña la felicidad.
Pero no ya la felicidad en la vida eterna, con el deber ya cumplido. Sino esa felicidad incompleta que degustamos cada día como un don de Dios.
En realidad es como la vida de Zaqueo. Una mirada que expresa gratuidad, un amor sin medida que nos busca, un perdón sin límites que nos lleva a cambiar de vida.
Nosotros tenemos la fuerza y la disposición para subirnos a lo alto de una higuera cargados con nuestra debilidad. Nos subimos a lo alto de la Iglesia, de aquella persona que Dios pone en nuestro camino para acercarnos a Él.
La higuera son los sacramentos, es la vida que nos da continuamente oportunidades para volver a empezar.
Luego Cristo nos invita a comer en nuestra propia casa. Llega con su luz y nos quiere hacer felices. Porque no quiere que el sufrimiento, cuando lo vivimos mal, pueda acabar con la esperanza y la alegría.
Entonces su amor, no nos lo da porque nos lo merezcamos. Es cierto que es muchas veces nuestra forma de juzgar la vida. Te doy cuando te lo mereces. Recibo cuando me lo merezco. No es así.
Cristo se acerca siempre y su presencia es gratuidad, don, paz, alegría. Nos perdona e incluso llega a olvidar el perdón que nos da. El encuentro con Él nos recuerda su impronta grabada en nuestra alma. En nuestro interior reconocemos su vida como algo ya nuestro.
Su presencia entonces santifica lo que hasta ese momento parecía oscuro y sin brillo. Ilumina lo que para los hombres parece demasiado lúgubre. Porque su luz brilla en lo profundo del alma cuando Cristo se hace luz para nosotros. Tal vez es así la santidad. Nuestra vida brilla por dentro.
Como leía el otro día: «Nosotros no estamos interesados en brillar por fuera, nosotros queremos brillar por dentro»[1]. Hoy el mundo quiere que brillemos por fuera, que destaquemos en todo lo que hacemos, que reflejemos un brillo de perfección que deje al mundo con la boca abierta. Y muchas veces comprobamos que caemos en la más antigua tentación, la del orgullo y la vanidad.
Nos importa brillar por fuera, ser reconocidos, tener éxito. Ser los número uno en todo lo que hacemos. Así de sencillo. Brillar y que nadie llegue a brillar tanto como nosotros. Pero no es ésa la santidad a la que nos invita el Señor. No. Él quiere que brillemos por dentro.
Entonces hace con su mano, con su voz suave, con su fuerza incontrolable, con su amor que es esa caricia que nos calma, que la fragilidad de mi vida parezca incorruptible para siempre.
Decía el Papa Francisco al pensar en la santidad a la que estamos llamados: «Los santos no son superhombres, ni han nacido perfectos. Son como nosotros, como cada uno de nosotros, son personas que antes de alcanzar la gloria del cielo han vivido una vida normal, con alegrías y dolores, fatigas y esperanzas. Pero ¿qué ha cambiado su vida? Cuando han conocido el amor de Dios, lo han seguido con todo el corazón, sin condiciones o hipocresías; han gastado su vida al servicio de los demás, han soportado sufrimientos y adversidades sin odiar y respondiendo al mal con el bien, difundiendo alegría y paz. Ésta es la vida de los Santos, personas que, por el amor de Dios, no han hecho su vida con condiciones a Dios, no han sido hipócritas, han gastado su vida al servicio de los demás, han sufrido tantas adversidades, pero sin odiar».
Una santidad ordinaria, sencilla, del día a día. Una vida normal. Corremos el riesgo de pensar que la vida de los santos fue totalmente extraordinaria. Así también nos justificamos. Así pensamos: «Claro, todo lo que hicieron fue demasiado grande, insuperable, yo estoy hecho de otra madera», y nos quedamos tranquilos en nuestra mediocridad. Es como si hubiéramos encontrado la perfecta excusa.
Sin embargo, la voz del Señor sigue sonando con fuerza, nos invita a ser santos. Se trata de una santidad sencilla y alegre, pobre y despreocupada, soñadora y aterrizada en la vida, elevada en el mundo de Dios y enamorada de este mundo creado por Dios. Una santidad, en definitiva, al alcance de todos los que estén dispuestos a dar su vida sin miedo, sin reservas. Una santidad que no es perfección pero sí deseo de amar más, con un amor más grande, sin importar el cumplimiento de los propios deseos. Una santidad que es un amor grande que nos desborda.
Si con algo tiene que ver la santidad es con poder ser fieles a la vocación a la que somos llamados. Es cierto que con frecuencia tocamos las llagas de nuestra propia infidelidad. Pero no por ello el sueño se borra del alma. El ideal sigue brillando en nuestro interior.
Porque sabemos que, si somos lo que tenemos que ser, si somos fieles al don que Dios ha colocado con cariño y cuidado en nuestro corazón, seremos santos e incendiaremos el mundo.
Decía el Padre Kentenich: «El gran objetivo por el cual luchamos sin cesar: llegar a ser personas orientadas hacia el más allá, que vivan en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. No queremos nada de nosotros ni para nosotros. Sólo aspiramos a cumplir las palabras del padrenuestro: hagase tu voluntad, así en la tierra cómo en el cielo»[2].
El padrenuestro lo hemos rezado muchas veces, lo hacemos rápido, de carrerilla y no pensamos en la importancia de ese deseo. Que se haga, Señor, tu voluntad y no la mía.
Pero sabemos que muchas veces no comprendemos lo que nos conviene. Necesitamos el Espíritu Santo que guíe nuestros pasos. Es la luz en el camino de lograr que nuestra voluntad y la de Dios se asemejen.
Querer lo que Dios quiere para mí pasa, irremediablemente, por el amor. Sólo el amor asemeja mi voluntad a la de Cristo. Añade el Padre Kentenich al hablar de la santidad: «El amor es una fuerza unitiva y asemejadora. Si queremos llegar a ser hombres maduros, llenos de Dios y de elevada moral, debemos comenzar lo más pronto posible a amar y esforzarnos por amar hasta el último suspiro»[3].
La verdadera santidad pasa por el amor. No hay ningún santo que no haya amado. En primer lugar su propia vida, el don del camino que se le ha regalado.
Y todo porque ha experimentado el profundo amor de Dios por su persona. El santo es un hombre amado y enamorado. Sólo así es posible emprender el camino de la santidad. Sólo así es posible hacer lo que Dios parece querer, descubrir sus insinuaciones sutiles en el camino. Es ésta la más alta aspiración.
Pero siempre hacerlo movidos por el amor. Se trata de un cambio profundo y cualitativo del corazón. Es la máxima aspiración que puede encender nuestra vida. Si el amor mueve nuestros pasos todo es diferente.
Sin embargo, cuando nos falta el amor en el cumplimiento, nuestra aspiración a la santidad es pobre y fría. Nos convertimos en fríos cumplidores de tareas, en ejecutores de normas, en activistas del Reino. Nos enamoramos de las obras de Dios, pero no del Dios de las obras.
El amor es el que nos capacita para la vida, hace que lo más difícil resulte un yugo suave y llevadero. El amor nos descentra, logra que la mirada egoísta, centrada en hacer realidad los propios deseos, se transforme en una mirada que busca la felicidad de la persona amada.
Es el amor el que nos lleva a vivir una santidad alegre. Porque un santo triste es un triste santo. Y el amor siempre despierta una sonrisa en el alma. Ya lo decía León Bloy: «La única tristeza que puede tener un cristiano es la de no ser un santo».
Y el Padre Kentenich nos invita a cuidar la alegría: «Cultivemos la alegría del trabajo. Cultivar conscientemente la alegría por todo crecimiento ético, por más pequeño que fuere. Cultivar la alegría por cada pequeña victoria que se obtenga. Quien no sienta alegría de ser noble y bueno, echará mano de alegrías que son malas»[4].
La santidad, el vivir santamente, tiene que despertar mucha alegría. No vivimos resignados en la casa del Padre. No hacemos las cosas porque nos toca. Nuestro amor no es un amor resignado.
No nos entristecemos porque el Padre Dios no hace una fiesta cada día por estar sanos a su lado. Nos gustaría. Y en realidad la hace. Cada vez que nos mira se regocija de tenernos como hijos. La vida es una serie de caricias suaves y profundas. Dios nos acaricia en sus silencios y nos sostiene sin que notemos su mano en la espalda.
Pero está feliz de construir el Reino con nosotros. Nos necesita. Necesita volcar su amor en nosotros. Quiere abrazarnos y hacernos sentir los hijos predilectos.
No somos verdaderamente santos por hacer las cosas bien, por cumplir, por responder a las expectativas de un Dios juez que está esperando nuestro fallo.
No queremos vivir en la casa del Padre resignados, molestos. No queremos actuar con bondad, pero cansados, hartos de dar siempre nosotros o con envidia hacia esos hijos pródigos que al volver reciben la alegría del Padre hecha fiesta.
La santidad no consiste en servir con generosidad pero sin sonrisas, en dar la vida con quejas, en hacer muchas cosas para Dios pero no descansar nunca en su regazo, en cumplir todas las exigencias, pero sin una gota de alegría. No estamos viviendo el verdadero ideal al que se nos invita.
Aspiramos a vivir en la casa del Padre con un corazón alegre y agradecido. Aspiramos a que Dios penetre todos los pliegues del corazón. Aspiramos a rezar entre pucheros, como decía Santa Teresa, a amar en la precariedad de la vida, a servir cuando nos falten las fuerzas. A vivir santamente en todo lo que hacemos aquí en este camino, aunque siempre anhelando el cielo. Cuanto más alegres estemos con nuestra vida, menos tentación tendremos de apegarnos a la tierra y dejar de mirar a las alturas.
Las lecturas de este domingo nos llevan a pensar en la vida eterna y a desapegarnos de aquello que no nos deja ser libres.
Viene bien pensar en el cielo y en la eternidad para caminar con libertad en la tierra. El cielo es meta y esperanza. Hacia allí caminamos. Nos educamos desprendiéndonos, renunciando, sacrificándonos.
La eternidad no se improvisa, ni el cielo. Nos preparamos para el cielo comenzándolo a vivir aquí, en el día a día, en la rutina de ese martirio del amor diario. En esos gestos que cuestan. En el amor sacrificado que se da sin medida.
El cielo comienza en el corazón que se arrodilla ante Dios y pide misericordia. En el acto sencillo que pasa desapercibido para los hombres, pero en el cual estamos dando la vida. Es la semilla de eternidad que sembramos cada vez que amamos con gestos y palabras.
Sin embargo, cuando vivimos pensando sólo en el presente, atándonos a la vida que nos toca vivir con todas las fibras del alma, obsesionados con que salgan adelante los planes caducos, corremos el riesgo de no estar preparados nunca para el cielo.
Pensaremos que el cielo siempre puede esperar porque la vida que vivimos es demasiado apasionante.
Es normal pensar que siempre nos queda algo que hacer en la tierra. Es humano que no queramos dejar de vivir. La vida puede ser maravillosa. El corazón siempre desea más, anhela más en esta vida. Nos apegamos a las alegrías de cada día. Nos sentimos en deuda con el mundo y creemos que nunca es suficiente.
Pero aspiramos a estar preparados siempre para el encuentro con el Señor. Sí, la eternidad no se improvisa.
Decía el Padre Alberto Hurtado al hablar de los santos: «Le repugna una vida interior señalada únicamente por los límites del pecado y de la obligación. Aspira a darse enteramente a Dios, y no se asusta al proponerse como ideal el mismo de San Pablo: ‘Mi vivir es Cristo’. -¿Qué haría Cristo en mi lugar? es su pregunta en las dificultades, y todos sus problemas los soluciona a la luz de ese Cristo cuya vida él prolonga. No es escrupuloso, ni de corazón achicado, ni mojigato. Goza de libertad de espíritu, de esa santa libertad de los hijos de Dios, ausente de miedos y puerilidades».
Los años pasan y nunca estaremos libres del todo para emprender el camino definitivo. Queremos entregar la vida cada día. Conscientes de las debilidades, de todo lo que nos falta por hacer, y alegres de saber que, cuando Él lo quiera, estaremos dispuestos a vivir a su lado en el cielo para siempre. Es la libertad de los hijos de Dios que sólo quieren lo que su Padre quiere.
Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús que es probado: «En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: – Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella».
A Jesús le hicieron una pregunta casi imposible de responder. ¿De quién será la mujer que tuvo en su vida siete maridos? Parece una pregunta imposible, ilógica, un caso de estudio. Una posibilidad bastante poco probable.
El contexto nos sitúa en una disputa de Jesús con los saduceos que no creían en la resurrección. Como tantas veces en el Evangelio, a Jesús le piden que se posicione entre dos bandos. Si responde a favor de la resurrección, tendrá en contra a los saduceos, si responde en contra, a los fariseos.
Muchas veces hacemos eso, buscamos lo que nos separa en lugar de lo que nos une. Seguramente habría muchas cosas que unían a fariseos y saduceos, muchas más de las que los separaba. Creían en el mismo Dios, aspiraban a llevar una vida santa, querían vivir según Dios. ¿Por qué nos empeñamos en buscar lo que nos diferencia y divide?
Nos dejamos llevar por las ganas de demostrar que tenemos razón, que el otro está equivocado, que nuestra idea de la vida, del hombre y de Dios es la buena, y juzgamos al otro de forma tan superficial. Además, mezquinamente, buscamos aliados que refuercen nuestra posición y nos den la razón.
Siempre es posible escuchar, intentar encontrar juntos la verdad que no es de ninguno en su totalidad o, por lo menos, rescatar lo bueno de la postura del otro, ponernos en su lugar, conocer su historia y entender por qué piensa así. Mirar a la persona y no simplemente sus ideas. La persona es más que lo que piensa. Eso nos lo enseñó Jesús.
¡Qué difícil es ponernos en el lugar del otro! ¡Qué difícil aceptar y querer al que piensa de forma diferente!
Jesús acoge a todos sin juzgar. En esta ocasión les responde que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos: «En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para Él todos están vivos». Lucas 20, 27-38.
Un Dios en presente, no en pasado. Que me busca y me espera hoy. El mismo Dios que ahora contemplan los que nos han precedido hacia el cielo. Ese Dios que nos une. Que rompe nuestros esquemas, que camina con nosotros cada día de nuestra vida, que hace arder nuestro corazón como en Emaús y lo vivifica, que infunde vida allí donde hay muerte. Que nos ama tanto que sale a buscarnos para dárnoslo todo.
Los que nos preceden en el camino de la vida no están muertos, viven para siempre. La pregunta por el más allá siempre está presente. Y no tenemos respuestas que nos den seguridad. Sólo que el cielo será plenitud, amor absoluto, paz, libertad.
Aspiramos a vivir ese cielo en el que todo lo que vivimos aquí en la tierra será perfecto. Tiene que ver con lo que vivimos aquí. Sería extraño un cielo que supusiera una ruptura total con nuestra historia, una especie de nirvana en el que no padeceremos, en el que no habrá muerte ni dolor, y tan sólo una vida desencarnada, sin historia ni pasado.
Dios es coherente. Nos ha creado en el presente. Ha dejado que los días se deslicen entre los dedos y ha permitido que el corazón ame y se entregue. El Reino de Dios empieza aquí en la tierra, en nuestro corazón. Lo que no sabemos es cómo será nuestro amor en concreto, nuestra vida allí en el cielo.
Los sacramentos en la tierra son signos, presencia visible de Dios en los hombres. Hacen presente a Cristo en la vida diaria. En el cielo no habrá sacramentos porque Dios será todo en todos para toda la eternidad.
Dice el salmo: «Al despertar me saciaré de tu semblante. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme». Sal 16, 1. 5-6. 8 y 15.
Nuestros amores serán plenos en el cielo, perfectos, sin heridas. Porque nuestras heridas estarán llenas de luz, serán como las llagas gloriosas de Cristo resucitado. Llagas que marquen una continuidad y señalen la esperanza de la eternidad.
Nuestro caminar en esta tierra es un caminar con los ojos puestos en el cielo. Decía el Padre Kentenich: «La oscuridad y la audacia pertenecen a la esencia de la fe. Hacer presente lo que es invisible. Actuar por una mera esperanza como si ella fuese ya posesión plena. Poner en juego la tranquilidad, la felicidad y otros bienes terrenos en espera de lo futuro»[5].
La vida eterna siempre será incierta. No sabemos si podremos vivir en el cielo para siempre, pero confiamos en su misericordia. No sabemos en qué se parecerá a nuestra vida hoy. No sabemos el cómo, lo concreto. Ninguno sabemos cómo será el cielo.
Los hombres de todos los tiempos, ante el silencio y el muro de la muerte, ante el silencio opaco con el que acaba la vida, se han preguntado y seguimos preguntándonos: « ¿Hay algo después de la vida?»
Unos creen en la reencarnación. Otros, como los saduceos del tiempo de Jesús, creen que no hay nada, tan sólo soledad y muerte, silencio y desintegración de la carne.
Cuando me toca acompañar a no creyentes en el momento de la muerte, me impresiona el dolor y la falta de esperanza, el vacío, el silencio oscuro de la muerte. ¡Qué difícil llenar su corazón de esperanza!
Es cierto que cada uno tiene su idea sobre el más allá, sus esperanzas, sus sueños y sus miedos, ¿qué pasará después de la muerte? Eso nos hace humanos, nos une.
Todo hombre, creyente o no, de la religión que sea, del país que sea, camina con la pregunta de qué pasará al final de la vida. No sabe cómo será, ¿será verdad lo que nos han contado? ¿Cómo me enfrentaré yo a la muerte? ¿Cómo será la otra vida? ¿Será parecida a la que vivimos aquí? ¿Los amores que aquí hemos vivido serán los mismos pero en plenitud en el cielo? Lo que aquí en la tierra me gusta y da vida, ¿estará de alguna forma en la otra vida? ¿Podré estar con los míos?
Tenemos tanto miedo a la enfermedad, a que sufran las personas que amamos, a perder a algún ser querido, a fracasar, a morir antes de haber cumplido nuestra misión en esta vida, a lo desconocido, al dolor, al vacío… Es verdad que no estamos solos en este camino, Él mismo va a nuestro lado, a veces en la luz, a veces en la oscuridad. Eso nos da paz.
Además, Dios nos ha puesto los unos al lado de los otros para ayudarnos a vivir en profundidad, para sostenernos mutuamente, para ser santos.
Por eso tenemos el convencimiento de que Dios respetará todo lo que hemos amado en nuestra vida y lo hará perfecto en el cielo.
¿Cómo será estar con Dios para siempre, estar, sencillamente, reposar en Él, vivir a su lado? Será el paraíso pero no sabemos nada en realidad.
Todos hemos tenido experiencias de cielo, que pasan y nos dejan sabor agridulce, de agradecimiento y nostalgia de que vuelvan. Son momentos de Tabor llenos de luz, momentos en que todo es perfecto, momentos de hogar en los que nos sentimos amados como somos. Experiencias de mar en que sentimos la inmensidad de la vida y su belleza.
En esos momentos estamos en paz, alegres, compenetrados con las personas amadas, sentimos que nuestro corazón se ensancha, que queremos permanecer ahí, simplemente estar, y casi tocamos a Dios.
Pero pasan, y nuestra sed crece. ¿Cuál es nuestra sed, el sueño que perseguimos durante toda la vida? En el cielo será saciada por fin, creemos en eso.
Quizás nuestra sed es el anhelo de pertenencia, o de encontrar el sentido de vida, o ser amados sin condiciones. Es la sed que quiere que dejemos de correr de un lado a otro buscando. La sed que nos mueve a querer dar todo lo que llevamos dentro, y que en parte desconocemos, y reposar.
Cada uno sabe lo que le inquieta, eso que no le deja tranquilo y que vuelve una y otra vez. Sabemos en el corazón que esa sed es el anhelo de cielo que todos tenemos, que nos alegra y nos duele a veces, aunque lo tapemos viviendo el día a día, intentando no plantearnos muchas cosas.
Todos tenemos esa sed. Y miedo a morir. A no vivir plenamente, a vivir sin sentido y no dejar huella cuando no estemos. Todos queremos retener a los que amamos, retener los momentos buenos. Estamos hechos para la eternidad, para algo más allá de nosotros mismos.
En el cielo dejaremos de sufrir y tendremos la paz que aquí sólo anhelamos. Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos y nos regalará su mirada.
María es la puerta del cielo, nos espera, nos mira y abraza. Su mirada calmará nuestros miedos y nos sostendrá. Es la mirada de amor, de esperanza, de vida que todos soñamos. María nos acompañará como lo ha hecho durante nuestra vida. Es la Puerta santa del cielo. Se quedará en nuestra casa para siempre.
El cielo aparece así como la plenitud de nuestro deseo más hondo, de nuestra sed. Queremos ser felices para siempre. Queremos que el amor sea eterno. Constatamos en el camino la limitación, y el cielo supera todos los límites y cadenas. Allí no estaremos aquejados por la enfermedad ni por la vejez. No habrá ausencia ni vacío. Dios lo colmará todo.