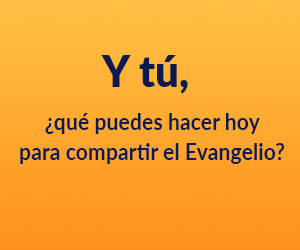Tras conocer esta semana la carta que Diego, un chaval de 11 años, le había dejado a sus padres, como despedida antes de suicidarse, el corazón de uno se queda tan encogido, que cuesta coger aire de nuevo.
Soy incapaz de imaginarme el infierno que el pobre Diego tuvo que vivir en vida, en el colegio, para comprobar que la única solución posible, la mayor de las liberaciones, era quitarse a vida. Soy incapaz de imaginarme la maldad en ese entorno escolar, la capacidad del ser humano, incluso con pocos años de vida, de destruir a un hermano, de no querer, de denigrar, de humillar, de rechazar a un igual. Soy incapaz de imaginarme, ahora, el dolor de sus padres, de sus profesores, incluso de muchos de sus compañeros (que no pensarían que las cosas llegaran tan lejos)… ¿Cómo debe de ser ese dolor? Yo lo siento al leer su carta e imagino que no es más que un pellizco, comparado con lo que estas otras personas deben llevar dentro ahora mismo.
Y me ahoga el alma el leer, una y otra vez, que “nadie sabía nada”. ¿Qué mundo hemos creado, Dios mío? ¿Qué tipo de relaciones estamos desarrollando? Nada sabemos casi del hermano que sufre. Nada queremos saber. No nos gusta ni padecer ni compadecernos. Nos han inyectado hace tiempo la vacuna de una sociedad indolora, incapaz de sufrir y afrontar problemas, incapaz de saberse enferma, incluso moribunda. No nos gusta. No nos gusta que el rosa se tiña de oscuro. No nos gusta la batalla, ni la herida, ni aquello que hay que defender a capa y espada. Nada de eso nos gusta. Cerramos los ojos, amordazamos el alma en pos del bienestar, secuestramos el corazón.
No sabemos ni lo que sentimos. No conocemos palabras para poner nombre a la emoción que recorre nuestras venas. No sabemos ponernos en el lugar de otro. No distinguimos la crueldad y el mal se nos ha colado sin que nos demos ni cuenta. Asistimos a una baile de disfraces donde nadie pregunta el nombre del otro, donde la música ensordece, la máscara predomina y el ruido impide ir más allá. Nos conformamos con mirarnos así, tan de refilón… que no aceptamos luego que somos unos desconocidos que no están dispuestos a morir por el otro.
Nos da miedo que nos despierten del sueño y preferimos seguir viviendo en la falsa ilusión de que todo está bien, de que nada sucede, de que el primer mundo es el mejor de los mundos posibles. El resto, el “pobre”, el “otro”… nos da pena. Nuestra sorda soberbia, nuestra infame superioridad, nos esclaviza… y nosotros tan contentos. Medio muertos, pero creyendo ser felices.
Yo, mientras, intentaré seguir luchando, azuzado por el Espíritu, molesto, cansado, a veces desesperanzado, sostenido por Otro, temeroso y, a la vez, confiado. A mí manera, con mis errores, con mis infidelidades, con mis tristezas y alegrías, con el dolor de la herida propia de quien se bate en duelo… con la cruz y el crucificado dando luz en la oscuridad del camino.
Un abrazo fraterno – @scasanovam