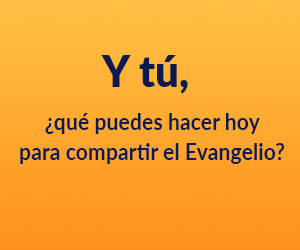“¿Pero porqué usted no ha muerto?”
Juan Pablo II entró en la salita de la cárcel Rebibbia con una mezcla de emoción y curiosidad. Curioso de mirar a los ojos al hombre que dos años y medio antes, en la Plaza de San Pedro, le había disparado para matarlo.
Iba allí para repetir a Alí Agca que le había perdonado. Y precisamente para dar un sentido a ese gesto de amor cristiano, un sentido que el otro pudiera entender, al saludarle le dijo en seguida: “Hoy nos encontramos como hombres. Más aún, como hermanos”.
Pero aún le estaba estrechando la mano – justo la mano derecha, la que había empuñado para dispararle – cuando le oyó pronunciar la increíble pregunta: “Sé que apunté como debía. Sé también que el proyectil era devastador, mortal. Pero entonces, ¿por qué usted no ha muerto?”.
Wojtyla le miró sorprendido; pero, se sabría más tarde, esas palabras le hicieron temblar. No lograba entenderlo. De acuerdo, tenía delante un asesino, pero en ese momento no lograba entenderlo.
Y mientras tanto se habían sentado en dos pequeñas sillas, uno inclinado hacia el otro, las cabezas rozándose. Parecía que el Papa le estuviera confesando. Y en cambio seguía insistiendo, preguntándole cómo aún seguía vivo: estaba obsesionado de tener que admitir que existiera “alguien” más fuerte que él, capaz de neutralizar su pulso infalible.
Al principio el Papa se limitó a repetir lo que había dicho otras veces: “Ve, una mano, su mano, disparó, y otra mano guió la bala”. Pero, al oírlo, el turco se angustió aún más: “Escriben que fue la ‘diosa de Fátima’ la que lo salvó. Pero ¿qué quiere decir? Fátima es la hija de Mahoma”.
Y el Papa: “Hay también un lugar donde la Virgen se apareció a unos niños, a unos pequeños pastores”. Y Agca: “Entonces es poderosa. ¡Cuando salga de aquí, puede acabar conmigo!”. Y el Papa, con una sonrisa: “¡No! ¡No! Es una mujer buena. Al contrario, podrá ayudarle en su vida”.
De esa conversación, Juan Pablo II guardó dos momentos. Sobre todo – y es una de las cosas que más le angustió hasta el fin de sus días – el hecho de que nunca oyó a Alí Agca pedir perdón.
Por esto, en un primer momento, le escribió una carta: “Querido hermano, ¿cómo podremos presentarnos ante Dios si aquí, en la tierra, no nos perdonamos mutuamente?”. Pero después le aconsejaron que no enviara la carta, pues Agca seguramente la habría instrumentalizado.
Y así, dos días después de la Navidad de 1983, el papa Wojtyla fue a verle a la cárcel. Iba con la esperanza de escuchar esas palabras. Pero nada, el turco no pidió perdón. Ni lo pensó. A él sólo le interesaba entender por qué su Browning calibre 9 no había alcanzado el “objetivo”.
“¿Por qué usted no ha muerto?”. Esa pregunta fue el otro momento de la conversación que Juan Pablo II nunca olvidó. Se le quedó dentro como una herida. Y le dio también a entender quién era el atentador y quién estaba detrás de él.
Escribió de hecho en Memoria e identidad, su último libro: “Alí Agca, como todos dicen, es un asesino profesional. Esto quiere decir que el atentado no fue iniciativa suya, que fue otro quien lo ideó, que otro se lo había encargado…”.
Wojtyla no añade más. Pero, al avalar la hipótesis del complot, obligaba automáticamente a tomar en consideración el escenario geopolítico creado tras la llegada de un cardenal polaco a la cátedra de Pedro.
El inmediato desconcierto de los dirigentes comunistas había derivado literalmente en pánico colectivo después del primer viaje de Juan Pablo II a su patria (“La gente ha vuelto a levantar la cabeza”, dirá Lech Walesa), y, más aún, tras el nacimiento de Solidarnosc, la primera gran revolución obrera en el imperio soviético
Existía el riesgo de que la Armada Roja invadiera Polonia. El Papa había escrito a Breznev, pero nunca recibió respuesta. En el Kremlin se pensaba ya en cómo acabar con la “peste” polaca. En esos días estaba muriendo el primado, el cardenal Wyszynski. Si no estuviera en Roma el otro gran “protector” del sindicato libre, todo se resolvería rápidamente.
¿Y entonces? Hace algún año, el cardenal Stanislaw Dziwisz, que fue secretario particular de Juan Pablo II, escribió: “¿Cómo no pensar en el mundo comunista? ¿Cómo no llegar, remontando a quién había decidido el atentado, cómo no llegar, al menos como hipótesis, a la KGB?”.
He visto recién al arzobispo Dziwisz. Me repitió una vez más que no cree en absoluto en la “pista búlgara” ni en una “pista islámica”. Y, una vez más, reafirma lo que, a su juicio, motivó la decisión de eliminar al papa polaco habría partido – a nivel de servicios secretos del Este o de facciones radicales de los mismos. “Querían – dijo – sofocar el despertar polaco”.
¡Cierto! Si ese mediodía del 13 de mayo de 1981, la Browning calibre 9 hubiera acertado, ¿qué habría sucedido? ¿La historia del mundo, y en particular la historia de Europa centro-oriental, sería la misma? El Muro habría caído tan pronto? Tiemblo sólo de pensarlo.
Pero estaba escrito – en los designios de la Providencia – que fuera así. Que la mano de la Virgen Madonna desviara el “curso” de la bala. Y que Alí Agca siguiera toda la vida preguntándose desesperadamente: “¿Pero por qué no ha muerto?”.