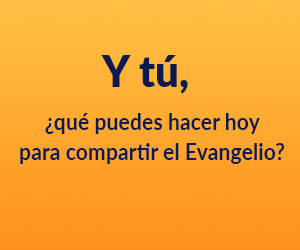La santidad supone fidelidad, amor concreto y diario, amor crucificado, entrega generosa, lucha por una vida en las manos de Dios. Es necesario dejar que Dios reine en nuestra vida, dejar que su poder cambie nuestro corazón y nos haga más libres.
El otro día leía: “La tarea de entregar la propia voluntad a la voluntad de Dios. El hombre tiene que abandonar muchas cosas para que le vaya bien. Tiene que dejar el mal, la obstinación, la arbitrariedad. Pero también tiene que renunciar a lo bueno en tanto en cuanto impida el progreso. Pues lo bueno puede impedir el avance del hombre en su camino hacia Dios”[1].
Se trata de renunciar para poseer, de abandonarnos, para dejar que Jesús guíe nuestra vida. No querer controlar, no buscar tantas seguridades.
Aunque es verdad que muchos de los seguros que nos ponemos para sobrevivir nos ayudan tantas veces a caminar tranquilos. Nos protegemos para poder seguir viviendo.
Pero Jesús quiere entrar allí donde yo no le dejo. Quiere que deje de lado mi propio yo, ese yo que tanto me ata, como nos recuerda el Padre José Kentenich: “¡Cuán profundamente apegado estoy a mi yo, aun cuando haya abandonado el mundo!”[2].
Podemos desprendernos de muchas cosas, pero nuestro yo sigue mandando, centrando nuestra vida.
Queremos dejar que Dios rompa nuestras defensas, abra la muralla para que por la brecha de nuestra alma herida pueda entrar su amor sin límites. Dios sólo nos pide que permanezcamos abiertos ante Él y ante los hombres.
A veces me parece imposible. Construimos muros defensivos. Las heridas nos duelen y no sanan si las tocan tanto. Nos protegemos para no sufrir más. Es lo normal en la vida. Cuidar el alma que sufre, el corazón que ha experimentado el desengaño.
La vida no es siempre como queremos. Las expectativas que tenemos no siempre se cumplen. Nos hacen daño. Hacemos daño. Y los recuerdos difíciles nos dejan tocados, heridos, con dolor. Al sentirnos débiles nos protegemos.
Construimos un muro que impide así la intimidad con otras personas. Y, al mismo tiempo, evita que suframos más. No queremos sufrir. Nadie quiere sufrir en realidad.
Dejar que Dios penetre mis muros es el camino para que Él calme mi corazón. Para que lo llene. Siempre tendremos seguros y protecciones, lo importante es que esas defensas no impidan que amemos con toda el alma, sin miedo, sin temer perder la vida.
Darnos, sabiendo que podemos pasarlo mal, sufrir, ser heridos. Pero amando siempre. Y dejándonos amar sin miedo. Así lo hizo Jesús. Él dio su vida. Se dejó querer. Cada día, con cada persona.
Me gusta esa intimidad que fácilmente creaba Jesús con cualquiera. Sus conversaciones acababan en lo importante, en lo que necesitaba la persona con la que estaba.
¡Qué peligro quedarnos en conversaciones superficiales! ¡Qué fácilmente evitamos profundizar, ir más a lo hondo del alma! Nos cubrimos para no ser vulnerables. Para no comprometernos demasiado.
No dejamos que nadie invada nuestro mundo sagrado. Y pasamos por la vida de puntillas. Sin amar del todo, sin llegar a amar de verdad, hasta la raíz del corazón.
Romper las defensas que nos impiden llegar al otro

© Mariano Ortuño / Flickr / CC
Mirada
Carlos Padilla Esteban - publicado el 28/04/15
Tags:
Apoye Aleteia
Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia. Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.
- 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
- Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
- Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
- Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
- 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
- Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
- Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).
Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.
Oración del día
Top 10
Ver más
Newsletter
Recibe gratis Aleteia.