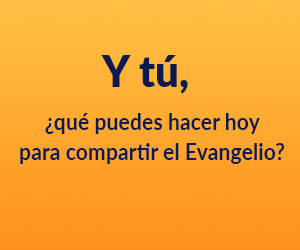Queridos hermanos y hermanas,
La catequesis de hoy y la del miércoles próximo están dedicadas a los ancianos que, en el ámbito de la familia, son los abuelos. Hoy reflexionamos sobre la problemática condición actual de los ancianos, y la proxima vez, más en positivo, sobre la vocación contenida en esta edad de la vida.
Gracias a los progresos de la medicina la vida se ha alargado: la sociedad, sin embargo, ¡no se “ha alargado” a la vida! El número de los ancianos se ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se han organizado suficiente para hacerles sitio a ellos, con el justo respeto y consideración concreta para su fragilidad y su dignidad. Mientras somos jóvenes, somos inducidos a ignorar la vejez, como si fuese una enfermedad, una enfermedad que tener lejos; cuando luego nos volvemos ancianos, especialmente si somos pobres, si somos enfermos, si estamos solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada en la eficiencia, y que en consecuencia ignora a los ancianos. Y los ancianos son una riqueza, no se pueden ignorar.
Benedicto XVI, visitando una casa para ancianos, usó palabras claras y proféticas. Decía así: “La calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, se juzga también en cómo se trata a los ancianos y su lugar reservado en la vida común” (12 noviembre 2012). Es verdad, la atención a los ancianos hace la diferencia de una civilización. ¿En una civilización hay atención al anciano, hay sitio para el anciano? Esta civlización saldrá adelante, porque respeta la sabiduría. ¿En una sociedad no hay lugar para los ancianos, son descartados porque crean problemas? Esta sociedad lleva consigo el virus de la muerte. Así lo declaro.
En Occidente, los expertos presentan el siglo actual como el siglo del envejecimiento: los hijos disminuyen, los viejos aumentan. Este desequilibrio nos interpela, al contrario, es un gran desafío para la sociedad contemporánea. Sin embargo, una cierta cultura del beneficio insiste en hacer aparecer a los viejos como un peso, un “lastre”. No sólo no producen, piensan, sino que son una carga: en resumen, ¿cuál es la consecuencia de pensar así? hay que descartarlos. Es malo ver a los ancianos descartados, es algo malo, ¡es pecado! No se atreve a decirlo abiertamente, ¡pero se hace! Hay algo de vil en esta adicción a la cultura del descarte. Estamos acostumbrados a descartar gente. Queremos quitar nuestro miedo cada vez mayor a la debilidad y a la vulnerabilidad; pero haciendo así aumentamos en los ancianos la angustia de ser mal soportados y abandonados.
Ya en mi ministerio en Buenos Aires he tocado con la mano esta realidad con sus problemas: “Los ancianos son abandonados, y no sólo en la precariedad material. Son abandonados en la egoísta incapacidad de aceptar sus límites que reflejan nuestros límites, en las numerosas dificultad que hoy deben superar para sobrevivir en una civilización que no les permite participar, decir su opinión, ni ser referentes según el modelo consumista del “sólo los jóvenes pueden ser útiles y pueden disfrutar”. Estos ancianos deberían en cambio ser, para toda la sociedad, la reserva de sabiduría de nuestro pueblo. Los ancianos son la reserva de sabiduría de nuestro pueblo. ¡Con cuanta facilidad se pone a dormir la conciencia cuando no hay amor!” (Solo l’amore ci può salvare, Ciudad del Vaticano 2013, p. 83). Y así sucede. Yo recuerdo cuando visitaba los asilos, hablaba con cada uno, y muchas veces he escuchado esto: ¿Cómo está usted? Bien ¿Y los hijos, cuántos tiene? Muchos ¿Y vienen a visitarle? Siempre, sí, vienen. ¿Y cuándo vinieron la última vez? Y la anciana, recuerdo una especialmente, decía: “Por Navidad”. ¡Estábamos en agosto! ¡Ocho meses sin que los hijos vinieran a visitarla! ¡Ocho meses abandonada! Esto se llama pecado mortal. ¿Entendido?
Una vez de niño la abuela nos contaba una historia de un abuelo anciano que al comer se manchaba porque no podía llevar la cuchara bien a la boca con la sopa. Y el hijo, o sea, el papá de la familia, decidió sacarle de la mesa común, y puso una mesita en la cocina donde no se le viera para que comiera solo. Así no daba una mala imagen cuando venían los amigos a comer o cenar. Pocos días después llegó a casa y encontró a su hijo pequeño jugando con la madera, los clavos y el martillo, haciendo algo. Y le dijo, ¿qué haces? Hago una mesa, papá. ¿Una mesa? ¿Y para qué? Para tenerla cuando tu te hagas viejo. Así podrás comer allí. ¡Los niños tienen más conciencia que nosotros!
En la tradición de la Iglesia hay un bagaje de sabiduría que ha siempre apoyado una cultura de cercanía a los ancianos, una disposición al acompañamiento afectuoso y solidario en esta parte final de la vida. Tal tradición está arraigada en la Sagrada Escritura, como atestiguan por ejemplo estas expresión del Libro del Eclesiástico: “No despreciéis el discurso de los viejos, porque también ellos han aprendido de sus padres; de ellos aprenderás el discernimiento y cómo responder en el momento de la necesidad” (Sir 8,9).
La Iglesia no puede y no quiere conformarse con una mentalidad de no soportar, y mucho menos de indiferencia y de desprecio, hacia la vejez. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad.
Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que han estado antes que nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra batalla diaria por una vida digna. Son hombres y mujeres de los que hemos recibido mucho. El anciano no es un extraño. El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de mucho, en todo caso inevitablemente, aunque no lo pensemos. Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros.
Frágiles son un poco todos los viejos. Algunos, sin embargo, son particularmente débiles, muchos están solos, y marcados por la enfermedad. Algunos dependen de cuidados indispensables y de la atención a los demás. ¿Daremos por esto un paso atrás?, ¿les abandonaremos a su destino? Una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartida – también entre extraños – van desapareciendo, es una sociedad perversa. La Iglesia, fiel a la Palabra de Dios, no puede tolerar estas degeneraciones. Una comunidad cristiana en la que proximidad y gratuidad no fueran más consideradas indispensables, perdería con ellas su alma. ¡Donde no se honra a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes!