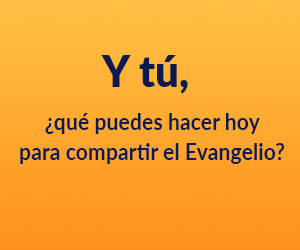Cuando uno participa en una primera comunión, se da cuenta del valor de cada misa mirando el rostro de los niños. Podemos verlos conmovidos al recibir a Jesús, al tocar con sus labios su presencia. La emoción, la sorpresa.
Es cierto que ellos ya tienen a Jesús en su corazón puro e inocente. Decía un niño de cinco años al comentarle que Jesús estaba presente en ese pan consagrado y recordarle que Dios quiere mucho a los niños: «Yo lo tengo en el corazón. No necesito comerlo». Es verdad, Dios está en ese corazón puro.
Por eso el día más feliz de sus vidas, el día más feliz para Jesús, es el de la primera comunión. Se encuentran los dos enamorados. Jesús y los niños.
Pero puede suceder que, con el paso de los años, nos acostumbremos a acariciar el misterio y no lo valoremos.
Cada Eucaristía es un misterio y nosotros corremos el peligro de caer en la rutina. Ojalá pudiéramos emocionarnos los sacerdotes cada vez que Dios nos permite consagrar el pan y el vino como si ésa fuera la primera misa de nuestra vida.
La consagración es ese momento de luz y de esperanza en el que de nuevo nos hacemos como niños. Es ese misterio que nos sobrecoge e impresiona. Es un puente hacia el cielo.
Jesús mismo viene a nosotros, se abaja, se encarna y casi no nos damos cuenta. Viene a lo cotidiano. Porque el pan es común, es propio de cada día. Viene, no en las grandes experiencias, sino en nuestro diario vivir.
La Eucaristía tiene que capacitarnos para encontrar a Dios oculto en nuestra vida. Detrás de las contrariedades, presente en los gestos rutinarios del día, en ese amor con el que convivimos. En gestos, abrazos, palabras, silencios. Allí viene a vernos, a estar a nuestro lado.
No se esconde detrás de grandes revelaciones. Se manifiesta con sencillez en nuestra vida. El pan es su cuerpo.
Al mismo tiempo viene en el vino. Se trata de una presencia festiva de Dios, en la alegría de nuestra vida aparece Cristo para bendecirnos.
Ponemos en la patena lo cotidiano, lo de todos los días, lo que nos preocupa, lo que estamos viviendo. Y ponemos en el cáliz lo extraordinario, las alegrías de nuestra vida, los momentos de luz que llenan el alma.
Jesús quiere entrar en nuestra vida. Se queda presente en el corazón. Vive en nosotros cuando comemos a Cristo. Y ese alimento, al ser un alimento que está vivo, nos hace semejantes a Él.
Hacemos nuestros sus sentimientos. Al comer a Cristo nos hacemos cristianos, le pertenecemos. Es el alimento que necesitamos para caminar. Como decía el Papa Francisco: «La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles».
En el Corazón de Jesús somos alimentados por su amor que nos permite levantarnos. Allí nos revestimos de la pureza del Señor. Blancos como Él. Su Cuerpo es el alimento del enfermo, no el premio del justo.
Y todos estamos enfermos. Por eso lo necesitamos tanto. El hambre es real y muchas veces buscamos alimento fuera de Dios. ¿Cuál es el alimento de mi vida? ¿Cuál es mi auténtico alimento?
Jesús nos dice que su alimento verdadero es cumplir la voluntad del Padre en todo momento. Lo que colma el corazón es su Palabra que es eterna. Le da sentido a lo que vivimos. Nos llena de esperanza.
Lo que nos descubren las Primeras Comuniones

ACFlickr
Carlos Padilla Esteban - publicado el 23/06/14
Tags:
Apoye Aleteia
Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia. Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.
- 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
- Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
- Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
- Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
- 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
- Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
- Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).
Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.
Oración del día
Top 10
Ver más
Newsletter
Recibe gratis Aleteia.