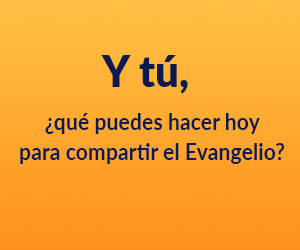Era una temporada de muchos secuestros en distintos lugares de Colombia y mis anfitriones no me dejaban solo ni un momento, a todos los lugares me acompañaban como si fueran mis propia sombra; yo les agradecía tanta diligencia pero, a mi me parecía, en mi ignorancia, un poco exagerado. De hecho, anularon un viaje previsto a una ciudad del Valle de Cali por considerarlo arriesgado.
Uno de los lugares al que tuvieron que acompañarme fue a una parroquia céntrica de la ciudad, lugar con mucha solera, cargado de historia; casi como el lugar, era el sacerdote que celebró la misa en ese día. Un sacerdote fuerte, lleno de una energía, sorprendente para su edad, y un defensor a ultranza de la buena disciplina.
A lo largo de la liturgia fue haciendo una verdadera catequesis a los fieles aprovechando los diversos momentos. Después del saludo de entrada recordó a los fieles que debían guardar la compostura y llevar la vestimenta adecuada; antes del momento central, en la Consagración, recordó que había que arrodillarse, salvo aquellos que tuvieran una disculpa razonable, que era lo menos que podíamos hacer ante un Dios que se encarna y se sacrifica por nosotros; antes de la comunión de los fieles recordó que, por respeto a Jesús Sacramentado, no debían comulgar aquellos fieles que ni hubieran guardado el ayuno de una hora o que no se encontrasen, en conciencia, en gracia de Dios.
Aunque hacía todos esos comentarios en un tono un poco gruñón, que los fieles ya conocían, no dejaba de tener mucha razón y sentido pedagógico. Yo me quedé agradecido porque me sirvió para recordar verdades básicas como que la misa, aunque nos reunamos los fieles, no es una asamblea, sino la renovación del sacrifico incruento de Cristo en la cruz, como parte central precedida de una liturgia de la palabra y de un acto de contrición y seguida de la participación de los fieles en la comunión del cuerpo de Cristo. Todas esas sencillas verdades nos recordó mi querido sacerdote gruñón.
Una ciudad trabajadora
Durante el inicio y el boom del caucho, Manaos fue una ciudad en plena expansión; está situada muy al norte de ese enorme país de Brasil, junto a la desembocadura del río Negro sobre el caudaloso Amazonas. Toda esa vitalidad económica estaba muy frenada cando estuve por allí, aunque grandes marcas de automóviles y el espíritu emprendedor de sus habitantes mantenían la ciudad muy viva.
Tuve la oportunidad de conocer grupos de empresarios muy capacitados y con ingeniosas propuestas y soluciones. También tuve la suerte de escuchar a un joven sacerdote que predicó, lógicamente, en su idioma que se me hace suave y cantarín. Se ve que era consciente de que su feligresía era industriosa porque nos habló del sentido cristiano del trabajo.
Nos aconsejó que en el momento de las ofrendas pusiéramos allí nuestro trabajo realizado en la semana transcurrida y el de la semana próxima, para convertirlo en trabajo santo, redentor, al estar unido al sacrificio de Cristo; nos dijo que la misa dominical y el trabajo formaban parte de la misma composición musical que llegaba a Dios Padre por los méritos de Jesucristo; que nuestro esfuerzo diario por realizar bien el trabajo, no sólo mantenía a nuestra familia, sino que contribuía a la salvación de la humanidad. Me pareció una forma muy sugerente y atractiva de enfocar y realizar el trabajo.
Mañana publicaremos: Un santo en el río Nervión