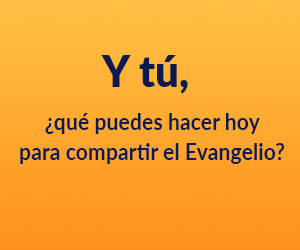Es verdad que hay cosas que no somos capaces de hacer. Bien porque no tenemos los talentos necesarios, bien porque nos falta la fuerza y la ayuda de los otros. Es realista aceptar que tenemos límites. Eso nos hace más humildes, más humanos, más sabios a la larga.
Sin embargo, en otras ocasiones, no es cierto que no podamos, simplemente nos hemos autoimpuesto ciertos límites. Barreras que no son reales, pero que, en el interior de nuestra cabeza, en lo profundo del corazón, tienen mucha fuerza.
El otro día recordaba el cuento que Jorge Bucay[1] contaba: el elefante y la estaca. Cuando él era pequeño vio a un elefante inmenso atado a una pequeña estaca. Se preguntó asombrado por qué ese elefante poderoso no era capaz de tirar con fuerza y escaparse. Algunos le respondieron que estaba amaestrado. «Pero entonces, ¿por qué hay que atarlo?», preguntaba. Al final obtuvo una respuesta convincente. El elefante, cuando era pequeño, fue atado a una estaca. Esa estaca, que hoy parece insignificante para su tamaño, para ese elefante pequeño era una estaca poderosa. Intentó varios días seguidos escaparse. Lo hizo sin éxito. Al final desistió. Con el paso de los años el elefante creció, pero nunca más volvió a tirar de la estaca. Ya lo había intentado muchas veces y era imposible. No se planteó si algo había cambiado a lo largo de los años. Simplemente asumió, con paciencia y cierta resignación, que no podía.
Tal vez eso nos pasa a nosotros con frecuencia. Siendo niños intentamos algo, quisimos dar algún paso y no lo logramos. Alguien entonces nos dijo que no podríamos nunca, que no era posible. Nosotros le creímos. Nos convencimos de nuestros límites, los aceptamos. Y entonces nunca más volvimos a intentarlo. En nuestra cabeza estaba escrito a fuego una afirmación dolorosa: «No podemos».
Vivimos con muchas de esas creencias limitantes guardadas en la memoria. Son creencias que nos paralizan con frecuencia. Dejamos de actuar porque no pensamos que algo que nos gustaría llevar a cabo pueda ser posible.
Muchas personas, cuando les proponen algo que ya han intentado ellas sin éxito, desestiman la idea: «Nunca ha funcionado, ¿por qué tendría que funcionar ahora?». Todos tenemos esos límites en el corazón. Algunos tienen más, otros menos. Pero todos nos autolimitamos por miedo a fracasar. «Mejor lo dejamos así, no arriesgamos», pensamos.
Nos falta confianza en nuestras propias fuerzas, fe en lo que seríamos capaces de conseguir si lo intentáramos. Vemos un muro ante nuestros ojos y desistimos porque nos parece infranqueable. Nos parece demasiado elevado, demasiado poderoso, demasiado grande.
Son esos límites humanos que los demás nos ponen cuando no nos recomiendan que arriesguemos. Tal vez porque ellos han fracasado antes y no quieren que fracasemos. O tal vez temen que a nosotros sí nos resulte.
El riesgo siempre tiene peligros. Y los peligros nos asustan demasiado. Queremos hacer aquello que seguro nos resulta, sin exponer demasiado. Es por eso importante aceptar nuestros límites, pero también tener fe en lo que podemos conseguir, en nuestras capacidades y potencialidades.
Pero no sólo en las nuestras, también en las de quienes nos quieren, en aquellos que nos piden consejo. Creer en el otro lo capacita, saca lo mejor de él, le da una fuerza que él mismo no tiene. Que crean en nosotros nos da la vida, nos hace mejores. Que nosotros creamos en lo que podemos llegar a lograr es fundamental para el camino, para no desesperarnos fácilmente, para afrontar los riesgos y peligros de la vida sin miedo, sin bloqueos, venciendo la resistencia de tantas estacas pequeñas que llevamos prendidas en el alma.
Este domingo, en la fiesta de Cristo Rey, concluye el año de la fe, convocado por Benedicto XVI. Concluye este año en el que le hemos rogado al Señor, como hicieron los discípulos, tener más fe: «Señor, auméntanos la fe».
Nos falta fe en nosotros mismos y, sobre todo, nos falta fe en Dios. Porque la fe es creer en lo que no vemos, en aquello que no poseemos, en lo que no se muestra como posible.
La intención del Papa fue en su momento que miráramos con sinceridad en nuestro corazón para ver cómo es nuestra fe. Bastaría con una fe del tamaño de un grano de mostaza. Algo muy pequeño. Debe ser más pequeña todavía nuestra fe porque no logramos creer en lo que parece imposible.
La fe tiene varios aspectos sobre los que quisiera meditar. En primer lugar la fe se refiere a un depósito de verdades en las que creemos. Durante este año hemos meditado sobre esto. ¿Conozco el depósito de fe? ¿Sé las razones que la Iglesia tiene para afirmar y exigir lo que exige? ¿Sé de lo que hablo cuando defiendo ciertas posturas eclesiales? ¿Amo más la Iglesia? ¿Me he formado durante estos meses leyendo libros que aumenten mis conocimientos teológicos?
Por lo general somos bastante ignorantes en materia de fe. No sabemos mucho y opinamos sin profundidad ni fundamento. No estudiamos teología, no leemos la Biblia, no nos preguntamos lo que la Iglesia afirma en profundidad.
Nos falta espíritu crítico y espíritu de estudio. Nos conformamos con lo que aprendimos en el colegio. Como si eso bastara. Como si, para ser buenos profesionales en nuestro campo, nos bastara con lo que aprendimos en el colegio. Para ser verdaderos profesionales en materia de fe no es suficiente con la religión del colegio. ¿Este año de la fe nos ha permitido profundizar, incursionar, en las verdades de nuestra fe?
La fe no es sólo adhesión a ciertas verdades teológicas. La fe es, fundamentalmente, adhesión a una persona, es adhesión a Cristo. Hoy escuchamos: «Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al Reino de su Hijo querido».
Si queremos que Cristo reine en nuestra vida con su luz, tendremos que adherirnos profundamente a Él. Es una fe viva y personal. Una persona decía: «Sentir a Dios cada minuto de mi vida es un regalo, un tesoro reservado para quien tiene en su alma el anhelo de Dios vivo, de tocarlo, de abrazarlo, de sentirlo en cada fibra del corazón».
No nos centramos por eso sólo en los contenidos de la fe. Buscamos a Cristo vivo, presente, lleno de amor. Porque queremos tocarlo en nuestro corazón, llevarlo en lo más profundo. Que su mano acaricie el alma y su aliento impulse nuestros actos.
El Padre José Kentenich definía así al hombre enamorado de Dios: «El hombre divinizado busca, encuentra, y procura amar a Dios en todas partes. Se trata del santo de la vida diaria. No del santo del domingo. No conoce otra cosa más que estar en casa en Dios. Hacia lo alto, hacia el Dios viviente. A través de todo lo creado. Y entonces, partiendo del Dios viviente, regresar a lo creado»[2].
Un hombre que descansa en Dios, que ama a Cristo y su vida, no descansa cuando está lejos de su amor. Y luego, desde ese amor a Cristo, ama todo lo creado. Así debería ser nuestro amor al Señor. Un amor personal, cercano, profundo.
Una persona rezaba así: «Mirarte fijamente y mirarme me llena de perdón; mirarte y descubrirme pequeña, pobre y pecadora me llena de humildad; mirarte y contemplarte en silencio me inunda de paz. Permanecer ante ti, inmóvil, dejándome amar, me colma de gratitud; descansar bajo la suavidad de tu mirada, la ternura de tus abrazos y la calidez de tu silencio, me llena de amor. Un amor infinito que consuela mi alma, sacia mi sed y me conduce hacia Dios».
Una fe viva que consiste en mirar y dejarnos mirar por Cristo. La mirada que nos da paz y nos levanta, que nos capacita para la vida y nos lanza al mundo. Que nuestra fe aumente es el deseo del corazón porque queremos amar más, querer más a Jesús. Que nuestra vida descanse abrazada a su ser. Así, recostados en su pecho, le pedimos que aumente nuestra fe y nos enseñe a amar más cada día.
La fe de la que hablamos es una fe viva, práctica y no teórica. Una fe vivida en comunidad como Iglesia, porque no caminamos solos. Es lo que llamamos la fe práctica en la Divina Providencia.
Sabemos que «el justo vivirá por la fe». Rm 1, 17. Pero, ¡qué lejos estamos nosotros de llegar a vivir de la fe! Vivimos de certezas, de seguridades humanas, de la claridad del mundo, de aquello que tocamos con nuestras manos. Por eso nos desconcertamos con facilidad cuando el futuro se torna oscuro, cuando nada es tan estable, cuando nos faltan seguridades.
Decía el Padre Kentenich: «Es la voluntad de Dios, por eso permanezco tranquilo»[3]. Ésa es la actitud del que sabe que todo lo que le ocurre tiene que ver con Dios y confía en su mano conductora.
El Hermano Rafael hablaba siempre de la santa indiferencia. De esa actitud del alma que no se turba en las distintas circunstancias de nuestra vida. Decía: «Mi excesiva sensibilidad me demuestra lo atrasado que estoy en virtud, debo aspirar a la santa indiferencia, hacerme fuerte y descansar así sólo en Dios».
Es la actitud de la cual estamos a veces tan lejos. Nos turbamos con los juicios de los hombres y nos agobiamos por el futuro y lo que nos pueda deparar. En otras ocasiones miramos nuestro pasado y queremos que todo tenga sentido, que todos los cabos estén bien atados. Miramos nuestra historia tratando de entenderlo todo. Pero muchas veces no es así.
En el cielo sí que veremos la mano de Dios oculta uniendo todos nuestros pasos. Aquí, en nuestro caminar, habrá momentos de oscuridad, de inquietud, de realidades no completas, confusas, sin luz.
En esos momentos no nos desesperaremos si mantenemos firme nuestra fe. Miraremos con confianza y sabremos que Dios sí está detrás de todo, aunque con frecuencia no sepamos verlo. Por eso cultivamos esa actitud interior. Buscamos a Dios en todo lo que nos ocurre.
Decía el Padre Kentenich: «El hombre apostólico gira con todas las fibras de su corazón y con los claros y radiantes ojos de su fe en torno al Dios de la vida, tal como sale al encuentro en sus conducciones y disposiciones en la vida cotidiana»[4].
Así queremos vivir nosotros. Queremos ir al encuentro del Dios de la vida y poner una escalera que nos conduzca siempre hasta Él. «En la cúspide de cada acontecimiento allí está Dios en su trono. Debemos arrimar una escalera para la inteligencia, para la voluntad y para el corazón. No se trata sólo de entrar en la intimidad con Dios sino, también, de responderle con la entrega de nuestro corazón»[5].
Es la escalera de la fe del que se abandona en un Dios que conduce su historia. Dios es siempre fiel. Nosotros somos frágiles y se nos olvida buscar siempre a Dios en nuestra vida, en todo lo que nos pasa, descansar en Él.
En el domingo de Cristo Rey nos preguntamos por ese Reino de Dios que comienza con Cristo. La realeza de Jesús se muestra desde la cruz: «Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: – Éste es el rey de los judíos».
El poder del rey se convierte en impotencia. Los que lo ven quieren que Jesús sea un rey humano, poderoso, invencible y se ríen de Él porque lo ven derrotado. El hombre,cuando ha dejado de ver a Dios en el mundo y no confía en su poder, se ríe de Dios:
«En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: – A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el Elegido. Se burlaban de Él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: – Si eres Tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
La impotencia despierta la burla. Jesús está indefenso en la cruz. No está rodeado de gente, sólo unos pocos: su madre, Juan. Está humanamente vencido. ¿Por qué se burlan además? Quizás para sentirse mejor, para acallar su conciencia. Quizás si ridiculizan todo lo bueno de su vida se sientan menos culpables, porque lo rebajan ante ellos, y comparten la burla y la culpa.
Lo que ha sido la misión de Jesús, su don, pasar haciendo el bien, curando a enfermos, sanando corazones, su regalo a todos los que se ha encontrado por los caminos, ahora es motivo de risa.
Se burlan tres veces. Las autoridades judías. Los soldados romanos. El malhechor crucificado junto a Él. Dice el Evangelio que le hacían muecas, le ofrecieron vinagre, le insultaban.
Pero Jesús calla. No dice nada. Se deja. Dios, clavado en la cruz, dejándose hacer. Indefenso. Nadie cree en un rey sin poder, en un rey sin ejército, en un rey que muere solo.
Él sólo mira perdonando. Con los brazos abiertos, deseando abrazarles. Este silencio de Jesús está lleno de amor. Es el amor más grande. El amor hasta el extremo.
La lanza que atravesó su corazón fueron en parte estas palabras. Me impresiona el desprecio. Su misericordia, que otras veces se ha desbordado en caricias, en sanación, en palabras, ahora es silencio. Mira y se deja hacer. Dios respeta la libertad humana y se somete a ella.
El Reino de Dios se nos muestra así en su impotencia y esa impotencia siempre nos desconcierta. Decía el Papa Francisco: «El Reino de los cielos es para cuantos no ponen su seguridad en las cosas, sino en el amor de Dios; para cuantos tienen un corazón sencillo, humilde, no presumen ser justos y no juzgan a los demás, cuantos saben sufrir con quien sufre y alegrarse con quien se alegra, no son violentos sino misericordiosos y tratan de ser artífices de reconciliación y de paz. El santo es un artífice de reconciliación y de paz. Siempre ayuda a reconciliar a la gente, siempre ayuda a que exista la paz. Y así es bella la santidad. Es un bello camino».
La definición del Reino de Dios nos recuerda a las Bienaventuranzas. Jesús le da la vuelta a todos nuestros principios, a lo que nos atrae e interesa. Nos dice que su Reino comienza en nuestro corazón, en la pobreza y la impotencia del alma.
Nos recuerda que el Reino de Dios no se construye sobre la eficacia humana, sobre los resultados positivos, sobre el éxito. El Reino de Dios es un Reino de paz, y nosotros sembramos tantas veces desunión, con nuestras burlas y críticas, con nuestro desprecio y falta de amor.
El Reino de Cristo no tiene poder humano, ese poder que tanto atrae al hombre. El Reino de Cristo parece ineficaz, porque su fecundidad no se centra en los números, en las estadísticas, en los logros impresionantes. Nace en el silencio, sin que nos demos cuenta.No lo vemos y se hace presente en los santos, en aquellos que han consagrado su vida a Dios, dándole a Él poder sobre su camino.
El Evangelio de hoy nos habla de dos ladrones. Uno de ellos, el mal ladrón, se burla de Cristo queriendo ser salvado: «Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: – ¿No eres Tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Le pide algo que nosotros hacemos todos los días. Un milagro para creer, la solución al problema: «Si de verdad eres Dios, si de verdad eres el Mesías, demuéstralo. Haz uno de tus milagros y entonces creeré. Ésta es la condición. Hazlo todo como yo quiero».
Pero no nos toca el corazón. Hoy Jesús calla y no salva al ladrón. Tal vez porque él mismo no quiere ser salvado, como aquellos que se burlan al pie de la cruz. No creen. No esperan. Como tantas veces en el Evangelio, se trata de un juego de miradas.
El mal ladrón mira con desprecio, con amargura, con un deje de angustia e ironía. Quiere ser salvado, pero no cree en el poder de Jesús. Jesús lo mira. Es lo poco que aún podía hacer desde la cruz. Calla y mira con misericordia, sin reproche.
Tampoco miró con desprecio a los que se burlaban de Él al pie de la cruz. No juzga, entiende que no saben lo que hacen. Nosotros también nos dejamos llevar por la masa, por la rabia.
El ladrón que recrimina está lleno de odio. Ha sido acusado justamente. La muerte como castigo es un precio demasiado alto. Está crucificado al lado de un supuesto rey. ¿Por qué no se salva y salva a todos? No cree que sea rey. No cree en esa realeza despreciada.
Él mismo se une a la masa que desprecia. Ése que está ahí colgado no puede ser rey. No tiene un ejército que lo defienda. No tiene vasallos ni fieles. Todos lo han abandonado.
No sabe que algunos sí lo acompañan, pero no importa. Está solo. ¡Cómo va a ser rey! Su grito es un gesto último de incredulidad. Una voz lanzada al vacío. No espera reacciones. No espera que ese Jesús crucificado cambie en algo su suerte. Es sólo un acto sin sentido cargado de gravedad.
Mientras tanto, el llamado buen ladrón sí comprende lo que está ocurriendo: « ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada. Y decía: – Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino».
Sólo uno mira su corazón. Mira más allá de sí mismo. Los demás no le han visto. Quizás le conmueve lo que había oído de Él. O que no se queje de su suerte. Su silencio. Sus palabras de perdón al Padre. Su forma de llevar la cruz, abrazado a ella. O ver a su madre a sus pies.
¿Qué sería lo que vio el buen ladrón en Jesús? ¿Qué vio que los demás no vieron? Lo conoció. Él, pecador, ladrón, delincuente, tuvo una mirada limpia y supo ver que toda su sed se calmaba en Jesús. Lo necesitaba.
Toda su vida quizás tenía sentido por morir junto a él. Le miró a los ojos y vio su amor. Vio su dolor. Su misericordia. Vio su corazón traspasado. Esa mirada conmovió a Jesús. Pudo descansar en ella humanamente. Como en la de su Madre.
Ese momento fue el momento más importante de la vida del ladrón. Y llegó hasta allí por su pecado. Por su caída. Por su limitación. No lo eligió él, pero la condena cambió su vida. Todo cambió ante Jesús. Primero se miraron en silencio, luego vinieron las palabras. Fue capaz de defenderle. Tuvo personalidad, no se escondió en la masa.
Tuvo misericordia de Jesús, igual que Jesús tuvo misericordia de él. Reconoce su pecado. Por ahí empieza. En eso difiere del otro ladrón. Es curioso, porque la situación de los dos ladrones es la misma. Lo que cambia es la forma de vivirlo por dentro, la forma de mirar.
Para uno fue motivo de muerte y para el otro de vida. Uno quería ser salvado de verdad, el otro no lo esperaba. Así es muchas veces en nuestra vida, lo que cambia es la forma de vivir una cruz, la forma de vivir una alegría, la forma de vivir un fracaso, un amor, un trabajo, un despido, una pérdida. Con Dios o sin Dios.
La mirada es lo que cambia. Puede ser un camino de vida o de muerte para nosotros. El buen ladrón sabe que su condena es justa, no se excusa, no se justifica. Quiere ser salvado, pero no pone a prueba el poder de Jesús.
No busca un milagro, sólo espera que Jesús se acuerde de él cuando llegue a su Reino. Sabe ver detrás de la sangre y el desprecio la luz de un poder desconocido, de un mundo nuevo.
Mira con ojos puros incluso en su agonía. Esa mirada no se improvisa. O la ha cultivado antes en su vida o es imposible tenerla cuando faltan las fuerzas. Es capaz de mirar con esperanza. Y ve el poder oculto tras la impotencia. Un Reino que no es de este mundo.
Ve un Reino que ninguno de los que se burlan es capaz de ver. Ve detrás de la noche, de la oscuridad de la muerte. ¿Qué ven sus ojos? Ve la luz y comprende que la realeza de ese hombre no es la nuestra, que su forma de gobernar es otra y su poder sobre los hombres muy distinto.
Comprende que su silencio es más poderoso que los gritos enfurecidos de las masas. Entiende que su mansedumbre es más fuerte que cualquier ejército. En su mirada llena de bondad sabe ver los rasgos de un mundo que el corazón sólo sueña.
El buen ladrón mira a Jesús y cree, confía y espera, por eso suplica. El buen ladrón se siente pecador. Comprende su debilidad. Atisba el abismo de su pecado. Pero también se adentra en la mirada de Jesús, en el perdón que lo sostiene. Comprende que la mansedumbre y la humildad son atributos de su Reino. Y calla. Espera. Sueña. Cree.
Jesús mira desde la cruz a los dos ladrones con Él crucificados. A uno lo perdona en su corazón porque no sabe lo que dice. Al otro, al que suplica misericordia, le promete el paraíso y le concede su misericordia: «Jesús le respondió: -Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso».Lucas 23, 35-43.
Jesús ve su arrepentimiento y su anhelo. Ve su sed y su pequeñez. Sus brazos clavados se abren para él. Lo anterior da igual. El ladrón se compadeció de Jesús, eso le ablandó el corazón. Jesús se compadeció de él, como siempre.
Jesús muere como vive. ¡Qué diferente su petición de la del otro ladrón! Quiere que se acuerde de él. Eso es lo que en la cruz queremos nosotros pedirle a Jesús siempre, que se acuerde de nosotros. Que se acuerde de los que amamos. Que sepa que sin Él no somos nada.
Le pedimos que nos nombre en su corazón, que piense en nosotros y no se olvide. Es una petición preciosa. Desde su pequeñez, se atreve, a pesar de que se siente pecador, a suplicar. No pide bajarse de la cruz y volver a la tierra. Sólo le dice que se acuerde de él. De la forma como Jesús quiera. Se fía.
Este acto está lleno de impotencia y confianza. Cree en Él y Jesús lo mira con dulzura. Lo reconoce. Sabe quién es. Ve su sed, su anhelo, ve que se ha quebrado toda su coraza por fin. Ve su compasión por Él. Un ladrón compadeciéndose de Dios. ¡Qué paradoja! Un ladrón defendiéndole a Él, Dios todopoderoso, inocente. Los justos del pueblo no lo defienden. El ladrón sí se apiada, no se burla.
Algo une por dentro a Jesús y a un ladrón. La cruz como un mismo destino los une. La cruz puede unir o desunir. Puede salvar o destruir. Puede darnos esperanza o hundirnos. Lo experimentamos cada día, en nosotros y en otros.
Si miramos más allá de nosotros mismos, la cruz nos une. Si sólo nos miramos a nosotros, la cruz nos hace egoístas y nos separa del otro, incluso del más cercano; nos volvemos víctimas, duros, juzgamos.
Jesús le mira, no le dice absolutamente nada de su vida pasada. No le pide cuentas, ni siquiera le dice que le perdona. Su amor es incondicional. Como el hijo pródigo cuando llega a su casa y el Padre le abraza y hace una fiesta.
Estás en casa, le dice Jesús, no temas. Creo que esa respuesta es algo que nos dice a cada uno cada mañana y, de forma especial, en la cruz. Nos dice: «Hoy estarás conmigo, ahora. En lo que estás viviendo, en tu vida tal cual es. No tienes que cambiar nada para que Yo esté contigo. Así, como eres, tal y como vives, así quiero estar contigo. Vivir contigo, pasear contigo, hablar contigo».
Le promete no ya el paraíso. Le promete estar con Él en el paraíso. Descansando. Ésa es la promesa de Jesús. Siempre pienso que eso es lo que nos deberíamos decir unos a otros: «Tranquilo, estoy contigo. Estoy a tu lado».
A veces no sé muy bien qué decir, a veces ni siquiera puedo hablar de Dios porque no me sale o el otro no está abierto. A veces callo. Pero siempre puedo hacer lo que hace Jesús, estar con el otro y decirle: «Te acompaño». Eso es lo que todos necesitamos en lo más profundo de nuestra vida. Esa es nuestra sed. La de todos. Es la necesidad de que alguien esté con nosotros.
Ojalá Jesús nos enseñe a decir: «Estoy contigo». Y ojalá cada día nos creamos que Él nos lo dice desde su cruz a nuestra cruz: «Estoy contigo. Te quiero. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Su silencio, su misericordia, su perdón, su corazón traspasado, sus brazos abiertos, su mirada de misericordia. Es impresionante. Eso queremos recibirlo cada día, de forma especial en los momentos de dolor y de pecado.
El Reino de Dios que queremos construir aquí en la tierra tiene que ver con el amor, con la mirada de Jesús desde la cruz, con la mirada de la misericordia, con sus brazos abiertos queriendo abrazarnos.
Decía el Papa Francisco: «El resultado del trabajo pastoral no se basa en la riqueza de los recursos, sino en la creatividad del amor». Es necesario salir al encuentro del que necesita y sufre su cruz sin esperanza.
El amor misericordioso de Jesús en la cruz nos conmueve. Así crece su Reino. En el silencio de esa mirada, en el abrazo que busca a quien abrazar.El Reino de Cristo es un Reino pobre, sencillo, despreciado, ignorado.
Hay que tener ojos que sean capaces de ver bajo la apariencia. El Reino de Cristo comienza en este encuentro con dos ladrones colgados a ambos lados de Jesús. En ellos vuelca Jesús su mirada misericordiosa.
El Reino se hace presente en la mirada que levanta, en la que despierta la esperanza, en la que abraza y consuela. Este tiempo de catástrofes, de crisis, de sinsentido, de falta de verdad y de amor, nos hace pensar en el verdadero Reino de Cristo que surge en el silencio del corazón que se consagra y entrega a los planes de Dios.
Hacen falta corazones en los que nazca el Reino de Dios. Porque es en nosotros donde comienza ese Reino. Sin embargo, nosotros a veces con nuestro pecado, con la desidia, evitamos que despliegue toda su fuerza. Cristo puede actuar en nosotros, a través de nuestro sí silencioso y poderoso al mismo tiempo.
El Reino de Cristo se hizo presente en el Reino de María, en su corazón sagrado, en su huerto sellado, en su silencio humilde. Allí, en la pureza de su alma, Cristo se hizo carne y provocó el estallido de una vida que da vida a nuestras almas. Allí, contenida en esa primera custodia viva, surgió el Reino de Dios, se hizo presente, se hizo fuego. En un grito silencioso, en un canto callado, en una bocanada de aire fresco, Dios desplegó toda su belleza salvadora.
En Nazaret nadie fue testigo de ese momento de luz. En el Gólgota un ladrón comprende el misterio. Otros vivieron ese momento sin comprender las consecuencias. El sí del buen ladrón se unió al de María, al de Cristo. Pocos pudieron escuchar la voz de Jesús que guardó el buen ladrón en su alma: «Hoy estarás conmigo en el paraíso».
Al pie de la cruz María lo entendería todo. Juan lo guardaría en su alma. Es la esperanza para todo el que deja su vida abierta, la puerta de su alma, para que Dios habite en ella para siempre.
En María, jardín sellado y bendito, Dios puso su morada. En María renovamos nuestro sí. Al mirar a Cristo en la cruz reconocemos la propia infidelidad y la aceptamos. Nos sabemos indignos y suplicamos: «Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu Reino».
El Reino comienza con nuestro sí, se prolonga en nuestra fidelidad, se hace fuerte en nuestra renuncia. Es el amor que hace crecer a Cristo en el alma.
Donde empieza el Reino

© Kolett
Carlos Padilla Esteban - publicado el 22/11/13
Tags:
Apoye Aleteia
Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia. Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.
- 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
- Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
- Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
- Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
- 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
- Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
- Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).
Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.
Oración del día
Top 10
Ver más
Newsletter
Recibe gratis Aleteia.